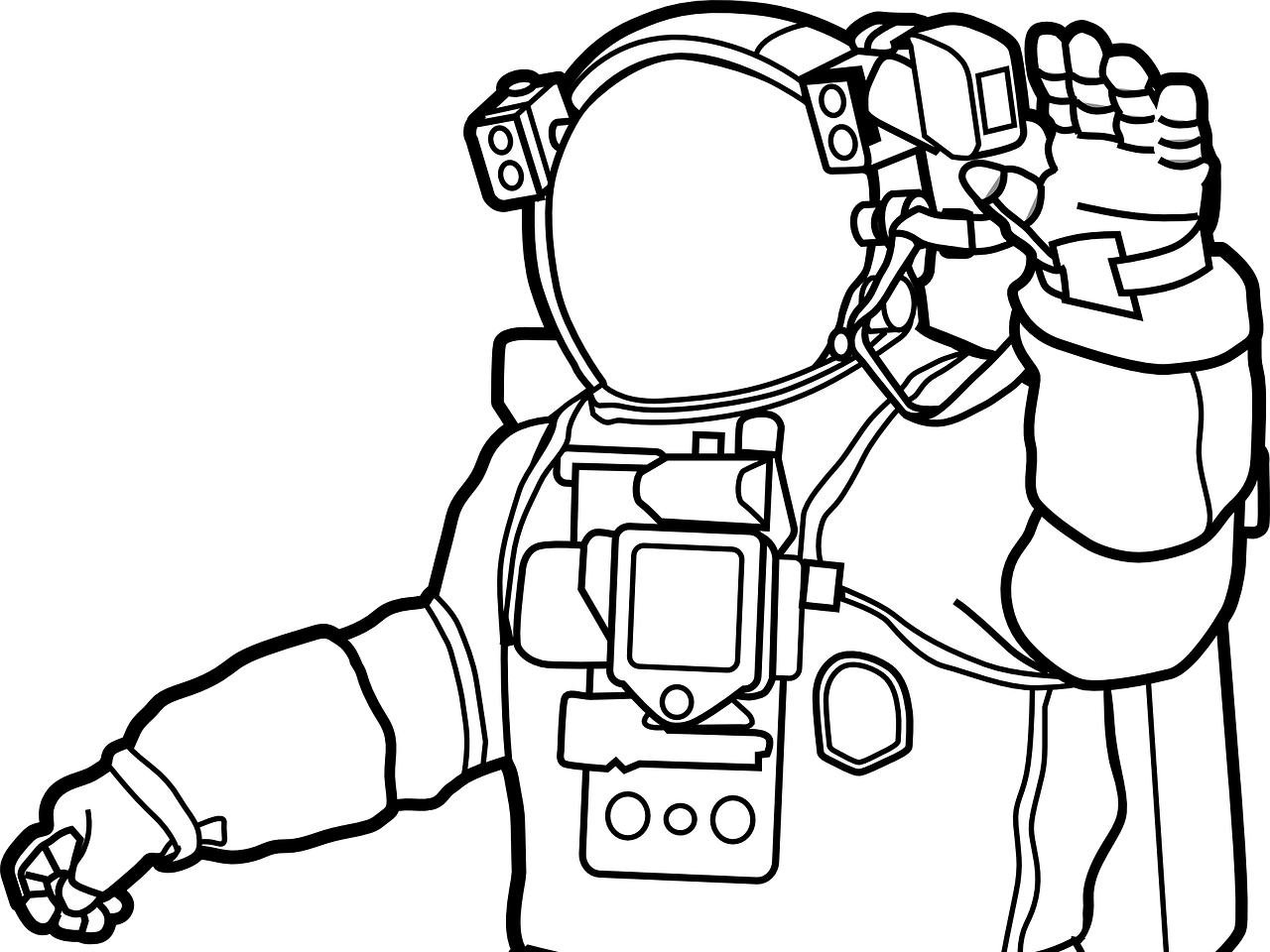—Alguien tiene que hacerlo.
El soldado le regaló una mueca de dientes negros. Artem bajó la mirada y se fregó las palmas contra la pernera del pantalón. En el anverso de la mano derecha se vio un tajo profundo que no recordaba con exactitud cuándo ni cómo se había hecho.
Una más para la colección, se sonrió. Poco a poco soy más cicatriz que hombre.
—¿No es trabajo de generales y capitanes el matar reyes elfos? —Artem se soltó las correas que le cruzaban el pecho y dejó caer el peto se su armadura al suelo de piedra gris. Arrancó un jirón de la camisa y se envolvió la mano con él.
—No queda nadie más. —El soldado le ofreció una bota de vino. Artem olfateo el contenido antes de pegar un trago largo y amargo—. Todos los capitanes o han muerto durante el asalto o han huido con la cola entre las piernas. El concilio quiere al bastardo de orejas puntiagudas muerto y que se haga rápido. Los clanes podrían enviar refuerzos si saben que Thredbo sigue con vida.
—¿Por qué yo?
El soldado le dio dos palmaditas en el hombro antes de volver sobre sus pasos.
Órdenes son ordenes, supongo, se dijo. Tomó la espada que descansaba apoyada contra la muralla de la ciudad e inició el lento ascenso.
Tres días habían tardado en caer las murallas de Thalor Edyl, el último bastión de los elfos. Aquella gran victoria se había pagado con sangre en sus calles empedradas. Al tomar una esquina, bajo los restos calcinados de un carro, vio asomar el pequeño esqueleto de un niño todavía abrazado a un muñeco de trapo que ahora no era más que ceniza. Artem trató de no pensar en su hijo, en la distancia que los separaba y en lo que le podría suceder si aquella guerra terminaba con los hombres derrotados.
Siguió caminando sin detener su paso, centrado en su destino.
Al pasar por una casa cuya fachada había sido derrumbada por algún tipo de impacto escuchó los gritos ahogados de una mujer, el llanto hambriento de un bebé y las risas enloquecidas de los soldados.
Artem apretó los puños y avivó el paso.
Al llegar al castillo encontró a Thredbo arrodillado en el centro del patio de armas, desnudo, atado y lleno de moratones. Varios soldados iban y venían del interior del castillo cargando objetos de valor, cuadros y tapices enrollados. El rey de los elfos vociferaba a su paso y escupía al suelo. Los había visto sangrar, los había visto gritar y morir, pero Artem nunca había escuchado a un elfo hablando en la lengua prohibida.
—¡Y tú qué rey eres! —Thredbo se dirigió a él en la lengua de los hombres, cada palabra acompañada por una mueca de asco—. Hay tantos reyes entre los hombres que uno pierde la cuenta. Para cuando he logrado aprender vuestros ridículos nombres otro ocupa ya vuestro trono.
—Nada de reyes hoy, majestad. —Artem observó el corrillo de gente que se estaba formando a su alrededor. Todo el mundo sabía a qué había venido.
—No sabéis nada del mundo, creéis que una estúpida guerra borrará eones de cultura y civilización. Mi gente os vio salir arrastrándoos de los bosques. ¡Criaturas patéticas! Deberíamos haberos exterminado como quien acaba con una plaga de ratas.
Artem liberó el acero de su espada de la vaina y la sopesó. Sintió el impulso de dar el golpe sin más. No había nada allí para él. La gloria y la épica eran palabras sin atractivo alguno.
—Sé una cosa que un rey de los elfos como usted desconoce —dijo Artem sin apartar la mirada del filo de la espada—. Algo que los hombres aprendemos al nacer. Una certeza con la que vivimos nuestras patéticas vidas.
—¿Y se puede saber que es esa lección tan importante?
Artem apretó la empuñadura más fuerte y levantó la espada al cielo.
—Que todo lo que camina bajo el sol debe morir tarde o temprano.