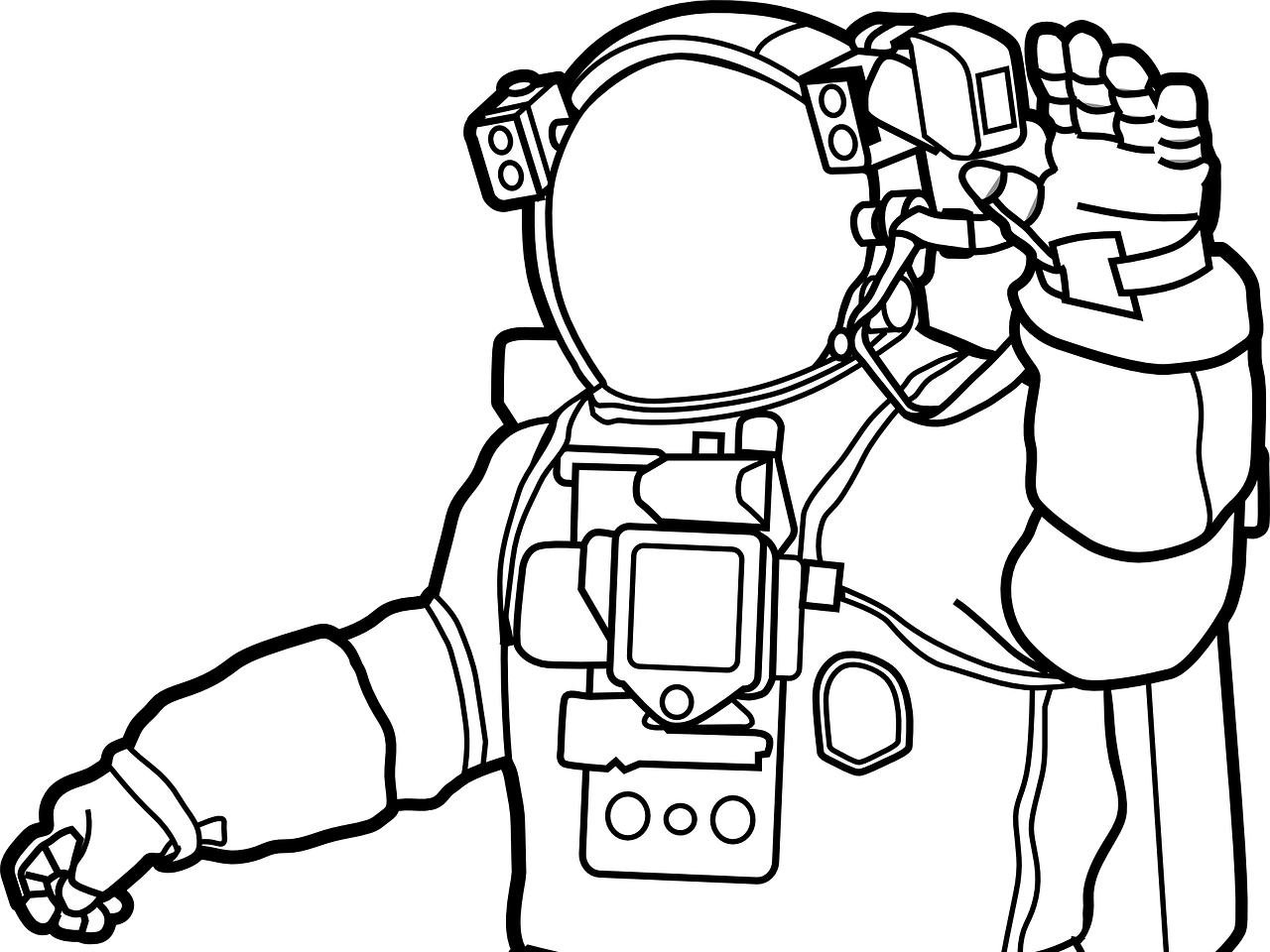La luna roja sangra a través del firmamento y tras ella marchamos en silenciosa procesión. Faltan apenas unas horas para la llegada del alba, pero la noche, como todas las noches en La Marca, es inmensa y lo abarca todo. Mire a donde mire, el terreno árido es el mismo que nos ha acompañado durante la travesía.
Los únicos árboles que encontramos a nuestro paso son simples garras necrosadas que despuntan entre la roca desnuda, retorcidos y casi invisibles en la oscuridad. Sus cortezas fosilizadas son negras y gruesas. En las ramas encontramos de vez en cuando pedazos roídos de tela y esqueletos a sus pies, las huellas dejadas por las almas que se han adentrado aquí en busca del abrazo de la muerte.
—Este es el origen de todo, pequeño Ídalo.
Urdraga desmonta a mi lado y me invita a acompañarle. Ante nosotros se alza un muro circular en torno al punto exacto donde Subutai descendió de los cielos cubierto en llamas. La única abertura es la gigantesca boca de una garganta tallada en la roca. Las paredes a ambos lados del pasaje están calcinadas y la roca derretida ha dibujado formas espectrales en ellas.
Varias caravanas como la nuestra desembocan en ese preciso lugar como ríos de colores, todas ellas vistiendo los ropajes tradicionales de los clanes que pueblan La Marca.
—Aquí nació el imperio de tu clan. Su cultura y costumbres, su lengua y linaje. Subutai emergió de esta roca y sometió el continente a su voluntad. —Urdraga levanta el hocico hacia el cielo y olfatea un buen rato—. Su grandeza puede sentirse todavía vibrar en el aire que respiramos.
—Hablas como si lo admiraras. —El viento es afilado en la base del muro. Me alzo la solapa del abrigo y dejo que mis ojos se sacien con la magnitud del lugar. Nada de lo que veo me parece natural. Es más como contemplar la obra de algún gigante enfurecido.
—¿Por qué no iba a admirar al hombre que regaló a mi gente el don del conocimiento? Él nos enseñó a hablar, nos hizo abandonar la senda de la bestia. Gracias a él caminamos erguidos y vivimos con orgullo.
La mirada se me va sin poder evitarlo a las cicatrices que salpican su pelaje. Me doy cuenta de cómo los parches de pelo gris se han ido extendido por todo su cuerpo como una infección. En los soldados la vejez se muestra en toda su crueldad. Sus muñecas siguen decoradas por las argollas de las cadenas. Su pierna derecha termina bruscamente en un muñón sostenido sobre una tibia de hierro, unida por una articulación oxidada a un pie mecanizado.
Y sin embargo la sonrisa no abandona nunca su rostro mostrándome los colmillos de un animal domesticado.
—Subutai masacró a tu gente y esclavizó a los supervivientes —le digo sabiendo el dolor que causan mis palabras—. Es por sus estúpidas leyes que tengo que matar a mi hermano para reclamar un trono que no quiero.
Urdraga posa dos zarpas enromes sobre mis hombros. A su lado me siento más como el niño que soy que como el príncipe que necesito ser.
—La sangre de Subutai corre por tus venas. Hoy ascenderás al trono y empezará una nueva era para el imperio. Es lo que quería tu padre, por eso me confió tu educación a mí.
Las manos me tiemblan y siento el cuerpo ligero. El interior del cráter es un bullicio de gritos y cánticos ancestrales. Una ceniza negra cubre todo el lecho y flota en el aire como suspendida por una fuerza invisible. Urdraga me despoja de la túnica ceremonial y me muestro ante mi gente sin nada más que el acero de mi espada. Me arrodillo mientras el maestro de ceremonias se dirige a la multitud agolpada en las gradas esculpidas en la roca.
—Tal y como nos enseñó Subutai, hoy forjamos nuestro destino con acero y carne. Hoy un príncipe volverá a las cenizas y un emperador se alzará.
Me pongo en pie ante esas palabras y contemplo a mi adversario. Mi propio hermano, al que siento ahora como un extraño. Ambos hemos sido adiestrados para matar al otro, pero mientras camino hacia el centro del cráter a su encuentro recuerdo el sonido de su risa cuando jugábamos en los jardines de Genao. Recuerdo las noches vagando por los pasillos de palacio, los dos solos, los dos libres.
La ceniza negra se posa en su cabello liso. Lo lleva, al igual que yo, recogido en un moño alto. Nuestros cuerpos están marcados por la tinta, relatando la arrogancia de un pasado que no ha de volver jamás.
—Por fin llega el día, hermanito —me dice como único saludo—. Te recordaré siempre, por más años que viva.
Me cree sentenciado y por qué no hacerlo. Soy cuatro años menor que él, mi cuerpo todavía se está formando mientras el suyo muestra ya la plenitud de un hombre adulto.
—No tendrás mucho que recordar —le digo en un susurro sobreponiéndome al miedo—. Tu vida termina hoy.
Su rostro que deforma en una mueca de ira y carga hacia mi sin dejar más lugar a la ceremonia. El acero de nuestros filos al chocar silencia a la multitud. Me elevo varios metros por encima de él para escapar de la retahíla de estocadas. El campo magnético contenido por el cráter me abraza y me eleva hacia el sol.
Caigo de nuevo sobre él y el filo de mi espada roza su hombro antes de que pueda esquivarme. La sangre brota y mancha el suelo. Él grita de rabia y se eleva en el aire, retándome a seguirlo. Acepto su invitación y vuelo a su encuentro.
Nuestras espadas retumban a través de los muros del cráter. Ascendemos más y más hacia el cielo. Su técnica es precisa, pero Urdraga me ha enseñado bien. Giro sobre mi para esquivar una estocada diagonal y dejo que la inercia haga el resto. Los duelos aéreos siguen sus propias reglas. En el aire la fuerza y el músculo están a merced de la cinemática. Lo veo ante mí. La oportunidad de dar el golpe de gracia, de acabar con la vida de mi hermano y convertirme en emperador. Para esto es para lo que he nacido. Y sin embargo dejo el momento pasar. Estoy petrificado. Esta es la lección que nadie, ni siquiera Urdraga o mi padre, ha podido enseñarme. ¿Cómo se mata algo que se ama?
Mi oportunidad deja paso a la de mi hermano. Él no vacila. Su espada se hunde en mi vientre y de la fuerza de su embestida los dos caemos y nos precipitamos hacia el fondo del cráter. Las cenizas nos reciben en un abrazo negro. Yazco vencido con el regusto cobrizo de la sangre encharcándose en mi garganta. Mi hermano camina a mi alrededor. Grita palabras que no puedo escuchar. Me siento avergonzado, débil.
Derrotado. Soy un niño, al fin y al cabo, incapaz de gobernarse a sí mismo.