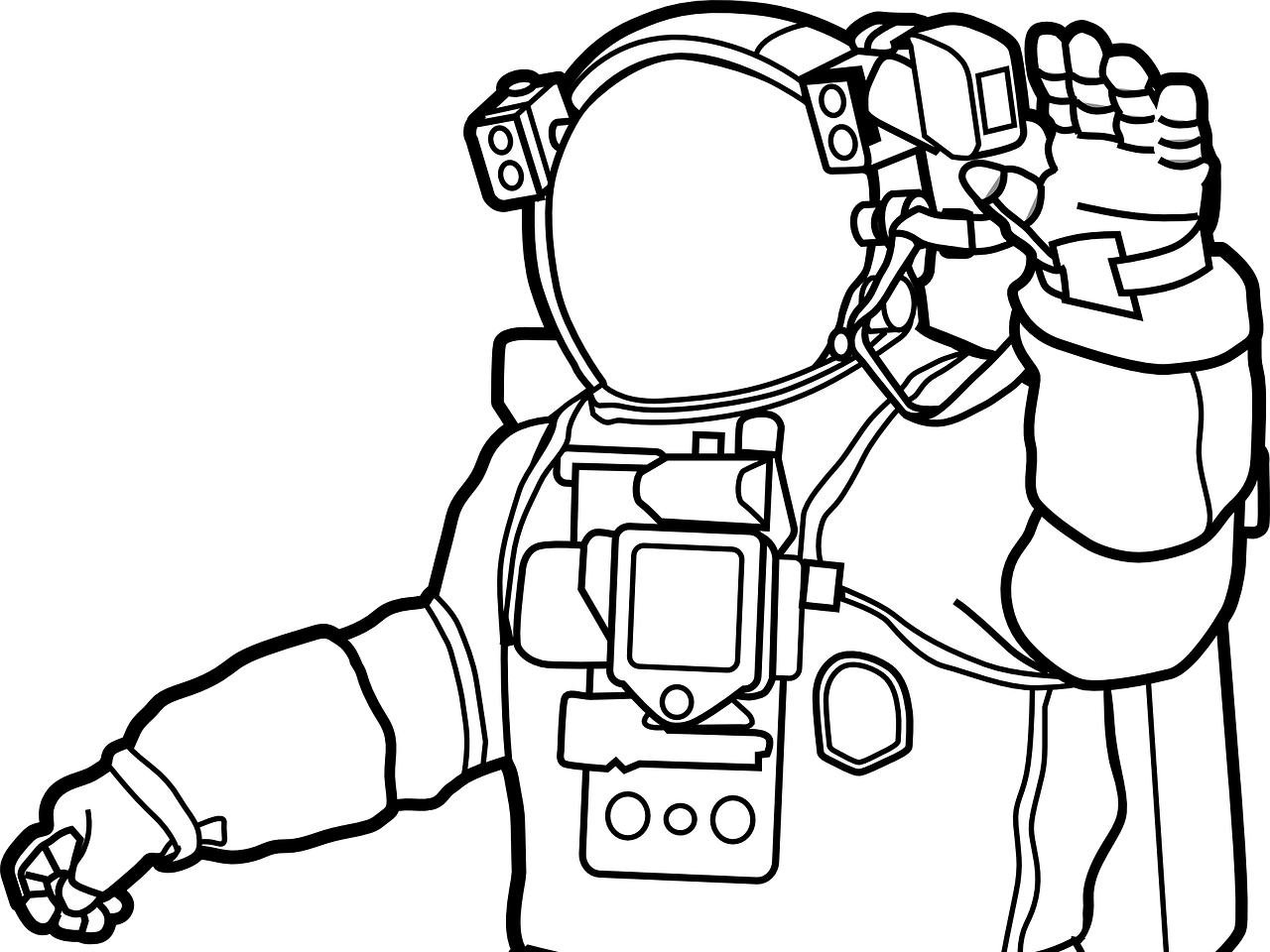Incluso tras los años transcurridos, las palabras siguen doliendo al pronunciarlas en voz alta, como una llaga abierta en el cielo de la boca. Los dragones existen, los mitos son ciertos. Esa es la verdad que me susurra el viento mientras vigilo los cielos con miedo. Un hombre viejo al final de su camino, persiguiendo la sombra de un recuerdo, tratando de saldar una cuenta de sangre que no importa ya a nadie más que a mí.
La razón es un lujo reservado a los corazones templados. El mío, en cambio, late desbocado cada vez que vuelvo a aquella noche y puedo notar sus costuras sufrir al tratar de contener el terror creciendo en mí. Ahora ya no pienso, solo siento y padezco. Recuerdo con nitidez algunos detalles, como destellos en el horizonte durante una noche de tormenta. La mayoría son meras sensaciones, siempre carentes de contexto. El resto lo he tenido que recomponer a ciegas, fiándome de la memoria con el recelo de quien escucha el relato de su propia vida en boca de un borracho.
Empezaré con un nombre. Ezequiel. Ese es mi nombre, aunque podéis llamarme Zeke. Todo el mundo lo hacía por aquel entonces, el típico nombre que se da a un hombre joven y que acaba perdiéndose con cada arruga adquirida hasta quedar reservado solo a aquellos que te quieren.
—¿Lo has visto?
La voz bañada de ruido blanco pertenece a Miguel. Lo puedo ver ahora con claridad, sentado a mi lado en el helicóptero de rescate con los ojos muy abiertos y hundidos en el manto negro que es el océano que corre bajo nuestro.
—¿El qué? —pregunto a través de las frágiles ondas de radio que nos unen.
La compuerta de carga está abierta. El estruendo de las aspas del helicóptero lo engulle todo, pero la noche es hermosa a su manera terrible. Nos encontramos lejos de todo, buscando en la oscuridad el barco pesquero cuyo grito de auxilio nos ha arrastrado lejos de nuestras familias.
—Hay algo en el agua —se limita a responder él.
El viento respira salvaje e instiga a las olas. Una lluvia fina se arremolina sobre el casco del helicóptero y nos apuñala los rostros con millones de agujas heladas.
—Con este temporal no hay animal que pueda nadar cerca de la superficie. —La voz de la capitana Estévez atraviesa la tormenta con aplomo. Nos mira y sonríe con una media luna de dientes blancos como la espuma que corona las olas—. Ojos bien abiertos, chicos. Zeke, prepárate por si hay supervivientes.
—¡Aye-aye!
Si cierro los ojos puedo volver a sentir el peso de las correas y arneses cruzándome el pecho y sujetando mi cuerpo. Bajo mis botas la plataforma de la compuerta tiembla con las embestidas de la tormenta. Me preparo para saltar al agua mientras Miguel revisa exhaustivamente la línea de vida que me une a la cuaderna del helicóptero. Las olas negras parecen adivinar mis intenciones y se encrespan como si trataran de derribarnos. El océano nunca pierde ocasión de recordarte que en sus dominios no eres más que una visita indeseada.
Pronto los restos del naufragio empiezan a dibujar el destino padecido por el barco pesquero. Fragmentos del casco flotan esparcidos en un radio de varios kilómetros de distancia, arrastrados por la corriente.
—De acuerdo, haremos una primera pasada. —Las palabras de la capitana Estévez me llegan acompañadas por una respiración pesada.
—Algo no va bien, fíjate.
Miguel está inclinado sobre el vacío que nos separa del agua. A medida que sobrevolamos los restos del pesquero la narración de lo sucedido se vuelve más turbadora. Miguel señala un pedazo que parece a ver sido arrancado de cuajo de una de las grúas de arrastre. El extremo que debería haber sido capaz de mantenerla unida al estribador está calcinado. El viento arrecia y por un instante no puedo evitar cerrar los ojos ante la virulencia de la tormenta.
Al volverlos a abrir soy testigo de algo que jamás seré capaz de olvidar.
El océano ruge y explota con furia. Varias columnas de vapor incandescente se elevan hasta nosotros engullendo el helicóptero en un abrazo mortal. Me veo de pronto arrastrado por un torrente de agua hasta quedar suspendido en la noche, aferrado al borde de la plataforma. En el ojo del remolino de agua que se ha creado en torno al helicóptero puedo ver algo arder. Un rostro gigantesco y escamado, puntuado por dos ojos amarillentos que me miran directamente. Al ver el abismo en ellos no puedo más que dejar ir un grito de terror.
El helicóptero se escora a estribor y empezamos a descender descontrolados en una espiral de gritos y maldiciones.
—¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!
El rostro se eleva hacia mí y no puedo hacer otra cosa que mirarlo impotente. Las fauces de una bestia que escapa a toda razón se abren y me muestran un pozo de carne negra, perfilado por dos hileras de dientes tan altos como hombres y tan afilados que cortan el agua a su paso. En la garganta de la criatura asoma un fuego blanco que crece y crece. Puedo sentir su calor quemarme la piel desde la distancia.
Es entonces cuando el recuerdo se torna una cadena de imágenes que se me muestran casi de forma aleatoria. El rostro de Miguel desencajado por el pánico. Un torbellino de magma blanco cruzando la noche hacia nosotros. Mi cuchillo buscando desesperado la línea de vida que me mantiene preso. La visión del helicóptero de rescate convertido en un amasijo de metal derretido mientras caigo hacia la oscuridad. El abrazo del océano y la figura alada de la bestia sobrevolando la superficie del agua mientras me hundo.
Tres días pasé en alta mar, aferrado a mi vida más por pura obstinación que por una voluntad real de vivir. Cuando la marea me arrojó de nuevo a tierra firme, el mundo al que regresé había cambiado para siempre. Los dragones existen, los mitos son ciertos y este mundo ya no le pertenece al hombre.

Un pequeño grupo de hombres y mujeres vaga entre las ruinas de la ciudad, guiados tan solo por la tenue luz del sol del mediodía que brilla por encima de las nubes negras que envuelven el mundo. Caminan dando tumbos en fila de a uno, cubiertos en harapos grises que apenas abrigan sus demacrados cuerpos del aire gélido, semejando a un cortejo fúnebre. Sus pasos resuenan y sus voces estremecidas se elevan en la noche como lamentos. Rebuscan entre los escombros que salpican la amplia avenida y registran los coches calcinados en busca de algo que llevarse a la boca.
Los observo durante un buen rato desde el tejado donde llevamos acampados dos días. A mi lado el cuerpo de una muchacha duerme plácidamente. Su respiración acompasada es el ancla que sostiene mi razón. No hay nada que no haría por ella, por el vínculo que representa. Ella es mi hija, no de sangre si no por juramento. Ella es la promesa que me mantiene unido al recuerdo de su madre.
La ciudad lleva más de una década muerta, como tantas otras capitales de la vieja Europa. El fuerte viento que sopla del norte arrastra nubes de ceniza. Al final de una amplia avenida, con altos edificios a ambos lados, se alza un antiguo estadio de fútbol cuya gigantesca estructura está ahora cubierta de hollín y hierbajos. En su fachada queda una palabra adornándolo; Santiago.
—Madrid —dice la muchacha a mi espalda. Su voz acaricia la palabra con suavidad—. Este lugar se llamaba así, ¿verdad, Zeke?
—¿Te he hablado alguna vez de ella? Me avergüenzo de no ser capaz de recordarla mejor. Me gustaría que la hubieras visto en su esplendor. Tu madre nació en esta ciudad, ¿lo sabías?
—Mama me contaba cuentos asombrosos de cómo era el mundo antes de la larga noche. —La muchacha se aferra con fuerza a las mantas que la cobijan—. Antes de que ellos aparecieran.
Mi mirada abandona la ciudad y regresa al cielo negro.
—Cuesta recordar que hubiera algo antes —digo en un susurro.
El grupo de supervivientes se adentra en uno de los edificios colindantes al estadio. La muchacha se pone en pie y los observa. Sus ojos se sienten más cómodos que los míos en la oscuridad perpetua.
—¿No deberíamos avisarlos?
Me ajusto el visor y una lectura térmica del edificio me muestra al grupo ascendiendo por un tramo de escaleras, seguramente buscando un lugar donde pasar la noche. Al apagarse el ruido de sus pasos, volvemos a quedarnos solos con el coro de sonidos de la ciudad muerta. El viento gimiendo al pasar entre las estructuras de hormigón desnudas y el crujir de los cristales que siembran las calles al ser arrastrados a su paso.
—No hay nada que podamos hacer por ellos, Icia.
La expresión que me devuelve el rostro de Icia me destroza por dentro. No comprendo como ella, que solamente ha conocido este mundo lleno de miseria, es capaz de albergar compasión en su corazón. Me hace sentir tremendamente pequeño a su lado.
—Entiendo —dice Icia, aunque sé que no es así—. ¿Crees que la trampa funcionará?
Mi mirada se desvía hacia mi mochila. Soy consciente de que Icia puede percibir la duda en mí. Tomo una gran bocanada de aire e intento responder a la pregunta, pero las palabras se me atoran en la garganta. El vacío dejado por mi mano izquierda me recuerda lo que me fue arrebatado. Icia se pone en pie y se acerca a mí. Llevo tanto tiempo tras el rastro de la bestia que apenas me he dado cuenta de lo mucho que ha crecido. Se parece tanto a su madre que apenas soy capaz de sostenerle la mirada. Ella toma mi rostro en sus manos y me quita el visor. Me siento desnudo ante esos ojos verdes.
—Descansa unas horas —me dice sonriendo—. Te despertaré si veo algo.

El humo me anega la nariz. La presión en mi cabeza es insoportable. Tiemblo, aunque siento un calor insoportable ardiendo en mí. Quiero moverme, luchar. No puedo hacer nada. El aroma a carne quemada me llega entre el caos que es mi existencia. Carne humana. Los gritos la acompañan, puntuados por fogonazos de luz banca y el rugido hambriento de una bestia gigantesca.
Un peso sobre mi pecho me mantiene apresado contra el suelo. Mi mano izquierda es un manojo de hueso y carne que no logro reconocer como mío. El llanto de una niña estalla en algún lugar cerca. Intento arrastrarme hacia ella, pero no puedo. Mis piernas me traicionan. ¿Por qué? Mis dedos acarician algo afilado y húmedo clavado en mi muslo. Clavado no, es el hueso asomando a través de la carne.
El charco bajo mi cuerpo crece y crece alimentado por mi sangre. Pronto la consciencia me abandonará. No puedo permitirlo, tengo que salvarlas. Ellas son mi vida, sin ellas no me queda nada más que el vacío. Los gritos se apagan poco a poco. El calor me abandona y la oscuridad se expande a mi alrededor. Sobreviví al mar y al fuego. Sobreviviré a esto. Haré lo que haga falta por ellas. Tan solo dame algo más de tiempo, por favor, solo un poco…
Me hundo en la oscuridad. El llanto de la niña es lo único que queda. Dos vidas donde antes había habido docenas. Cientos. Miles. El resto es la nada absoluta. Vago sin rumbo en ella, a la deriva. Un náufrago en un océano de negrura absoluta. Otra vez. Hay alguien más aquí. Una mujer. Me mira y me sonríe como ha hecho cientos de veces. ¿Como puede sonreír en un mundo tan cruel como este? El imperio del hombre ha sido reemplazado por el fuego y la muerte, pero aun así ella sonríe y siento mi corazón latir de nuevo. Todo lo que quiero es nadar hacia ella. Dejar que me vuelva a encontrar, que me salve otra vez como lo hizo el día que nos conocimos.
Su silueta palpita con una luz blanca cegadora. La veo morir ante mis ojos sin poder hacer nada por evitarlo, devorada por el fuego. Veo su piel volar al viento convertida en cenizas, su carne gotear derretida, su esqueleto retorciéndose como madera consumida. Veo a la bestia sobre ella. Esos ojos amarillos. Me miran y me juzgan. Me dicen que no he podido salvarla, que jamás podré hacerlo.

No sé cuánto tiempo he dormido. En esta noche eterna es difícil seguirle la pista al paso del tiempo. Examino el cielo, receloso de las sombras que se arrastran en él.
—Icia…
El visor nocturno reposa en el suelo a mi lado. Estoy solo en el tejado.
—¿Icia?
Me levanto y me abalanzo sobre la cornisa. Nervioso, me llevo el visor a la cara y busco entre las ruinas de la ciudad hasta que veo una pequeña figura recorrer la avenida, buscando cobertura entre los escombros mientras avanza hacia el edificio donde el grupo de supervivientes se ha refugiado. Vuelvo mi atención a mi mochila. Registro su contenido aun sabiendo que lo que busco no está ahí.
Icia.
Todavía con los sentidos adormecidos, bajo las escaleras a toda prisa hacia la calle sin preocuparme por el ruido que hacen mis botas contra los escalones. Debí haberlo visto en su mirada, se parece demasiado a su madre. No comprende todavía como la compasión y la bondad son algo que se pagan con la vida.
Antes de llegar a la calle lo escucho. Un rugido reverbera a través del edificio y lo hace temblar hasta sus cimientos con tanta violencia que por un instante creo que se derrumbará sobre mi cabeza. La sangre me hierve y todo mi ser y mi razón me suplica que me esconda. La mano que ya no tengo, en cambio, clama venganza.
Emerjo al exterior a tiempo de ver el cielo derrumbarse sobre Madrid. Las nubes caen sobre la ciudad en columnas que forman una garra negra. En su interior algo aletea y se retuerce, como una serpiente alada. Se posa sobre el estadio y ruge una segunda vez. Por un instante toda mi atención se centra en la criatura. Sus alas parecen abarcarlo todo. Su cuerpo escamado se enrosca perezoso. La oportunidad por la que tantas veces he pregrado se presenta ante mí. Si tan solo tuviera el dispositivo conmigo, si pudiera detonar la trampa…
Los gritos me devuelven la razón.
La bestia lo oye también. Su cuello serpentea y los mismos ojos amarillos que pueblan mis pesadillas examinan la ciudad, sus dominios, buscando a los intrusos.
—¡Icia!
Atravieso la avenida corriendo, pero Icia entra resoluta en el edificio del que provienen los gritos antes de que pueda llegar a ella, sin saber que ese simple acto es una condena de muerte de la que no se puede escapar. Me quedo petrificado mientras el dragón bate sus alas y alza el vuelo de nuevo.
Icia sale del edificio acompañada por el grupo de supervivientes. Una mujer anciana se detiene en plena calle y levanta la cabeza. Al ver el mal que los acecha desde el cielo, la anciana cae de rodillas y junta las manos sobre el pecho. El dragón ruge de nuevo. El grupo de supervivientes se detiene. El terror los atrapa y por más que Icia intenta obligarlos a correr, nada puede hacerlos reaccionar. Lo sé porque conozco ese terror íntimamente. He vivido con él y he aprendido a aceptarlo como parte de mí.
La bestia abre sus fauces, dispuesta a reducir toda la manzana a cenizas, y la luz que irradia inunda la avenida.
No.
No.
No.
—¡Icia!
La muchacha me busca con la mirada. Hay tantas cosas que quiero decirle, tantas cosas que me gustaría haber tenido tiempo de enseñarle. Pocas veces se nos ofrece la oportunidad de decidir cómo será nuestro fin, qué sentido tendrá nuestra vida una vez ya no estemos. Mis piernas reaccionan antes de que la idea se acabe de formar en mi cabeza. Arranco a correr. No hacia Icia, ni tratando de huir y buscar refugio, sino hacia el estadio, el nido del dragón.
En vez de depositar mi fe en una fuerza mayor o en el coraje para hacer frente a mis demonios, decido confiar en la capacidad de una niña de hacer lo que es correcto, por más que le duela.
Grito y muevo los brazos como un maníaco, pero no levanto la vista. No me hace falta. La luz que inundaba la avenida se apaga y soy terriblemente consciente de la sombra que me sigue. Entro en el estadio justo a tiempo de evitar ser incinerado por una columna de llamas blancas. Mi chaqueta prende fuego y me la quito sin aminorar el paso. Los rugidos de la bestia se vuelven más agudos, más apremiantes. Por un momento creo apreciar miedo en su crepitar. Tal vez sabe lo que busco en este lugar, tal vez es consciente de que me dispongo a compartir con ella el dolor que su especie me ha infligido al arrebatármelo todo.
El interior del estadio no recuerda en nada a su gloria pasada. Las gradas han quedado reducidas a un esqueleto de hormigón. No queda rastro alguno de las gestas efímeras de la que un día fueron testigos impasibles junto a decenas de miles de almas. Los héroes y los triunfos contenidos aquí equivalen ahora a nada, tal vez jamás fueron más que una ilusión colectiva de grandeza. El césped verde impoluto ha sido reemplazado por un agujero excavado y rellenado de unos objetos ovalados y negros del tamaño de coches.
Levanto la vista y en vez del cielo lo que veo es una panza escamada cayendo sobre mí y una garra afilada que me busca. Me lanzo al suelo y ruedo escapando de ella. Aquí dentro soy inmune al fuego demoniaco que arde en el interior de la bestia. Dicen que nuestras debilidades pueden ser a la vez nuestra mayor virtud. El amor que sentimos hacia nuestros hijos, la devoción incondicional hacia ellos, nos hace fuertes y a la vez vulnerables. Esto es cierto de todo ser vivo que camina sobre la tierra, sea humano o no.
Me arrastro y bajo hasta el fondo del foso donde reposan los huevos de dragón. La bestia me observa sin saber qué hacer. No puede darme muerte sin arriesgarse a dañar a sus pequeños. Me quedo quieto, tumbado de espaldas sobre el barro. En el silencio de la ciudad muerta nos miramos, el dragón y yo. Una suerte de entendimiento primario se crea entre nosotros. Tras años de huir de su especie motivado por el miedo, para luego tratar de darle caza cegado por el deseo de venganza, por primera vez veo con claridad que lo que tengo ante mí es un ser vivo, con las mismas necesidades y miedos que yo.
La intimidad de esa conexión se rompe con la primera detonación.
El mundo se estremece y una fuerza invisible me lanza por los aires como un muñeco de trapo. Cierro los ojos al tiempo que una lluvia de escombros cae sobre mí. La cadena de explosiones retumba a mi alrededor como los golpes enfurecidos de un gigante. El estruendo me arrebata los sentidos. Noto el cuerpo yerto. El dragón, incapaz de salvar a su progenie o de emprender el vuelo entre el caos y el derrumbe del estadio para salvarse a sí mismo, escupe una lengua de fuego al cielo que me quema las retinas a través de los párpados cerrados.
Tengo miedo, pero no tanto como cuando encontré a Icia entre los escombros del campamento tras el ataque del dragón que me arrebató a su madre. Nunca he tenido tanto miedo como al comprender que la vida de aquella niña dependía solamente de mí. Justo antes del final puedo volver a notar su diminuta mano aferrada a la mía, puedo ver sus ojos verdes anegados de lágrimas buscando en mí a la madre que ha perdido, y puedo sentir la amarga alegría de saber que ella me sobrevivirá.

El silencio que sigue al coro de explosiones es atronador. El estadio que se elevaba majestuoso en el corazón de la ciudad hace tan solo unos instantes ha quedado reducido a una gigantesca pila de escombros humeantes. Los contemplo desde la distancia mientras espero a que pase algo. Cuando el silencio me deja claro que la espera es en vano, me derrumbo y caigo de rodillas. Un sollozo ahogado escapa de mí como el lamento de un animal herido. El dolor que siento es profundo. El hombre que ha sido mi padre en todo menos en el nombre ya no está.
Examino mis actos y las decisiones tomadas hasta llegar a este preciso momento. Salvar a esta gente, algo que creía tan necesario, me parece ahora un acto egoísta. ¿Compensan sus vidas la perdida que siento ahora mismo? Rehúyo la respuesta a esa pregunta porque tengo miedo de lo que pueda decir de mí. Sé que Zeke los hubiera abandonado a su suerte, que su mano no habría temblado sobre el detonador como lo ha hecho la mía. Sé que él habría aceptado el peso de la culpa. No puedo evitar odiarme por no haber sido capaz de hacer lo mismo.
Me pongo en pie y le doy la espalda al estadio. Me encuentro de frente con los rostros de los hombres y mujeres a los que Zeke y yo hemos salvado hoy. La pena entumece mis sentidos. No puedo pensar en nada más que en el hecho de saberme sola en el mundo. Parte de mi alma yace enterrada en esta ciudad, una parte que jamás volverá.
Sin Zeke, no queda nada de la niña que he sido hasta ahora, solo queda la vida de la mujer que empieza ahora.