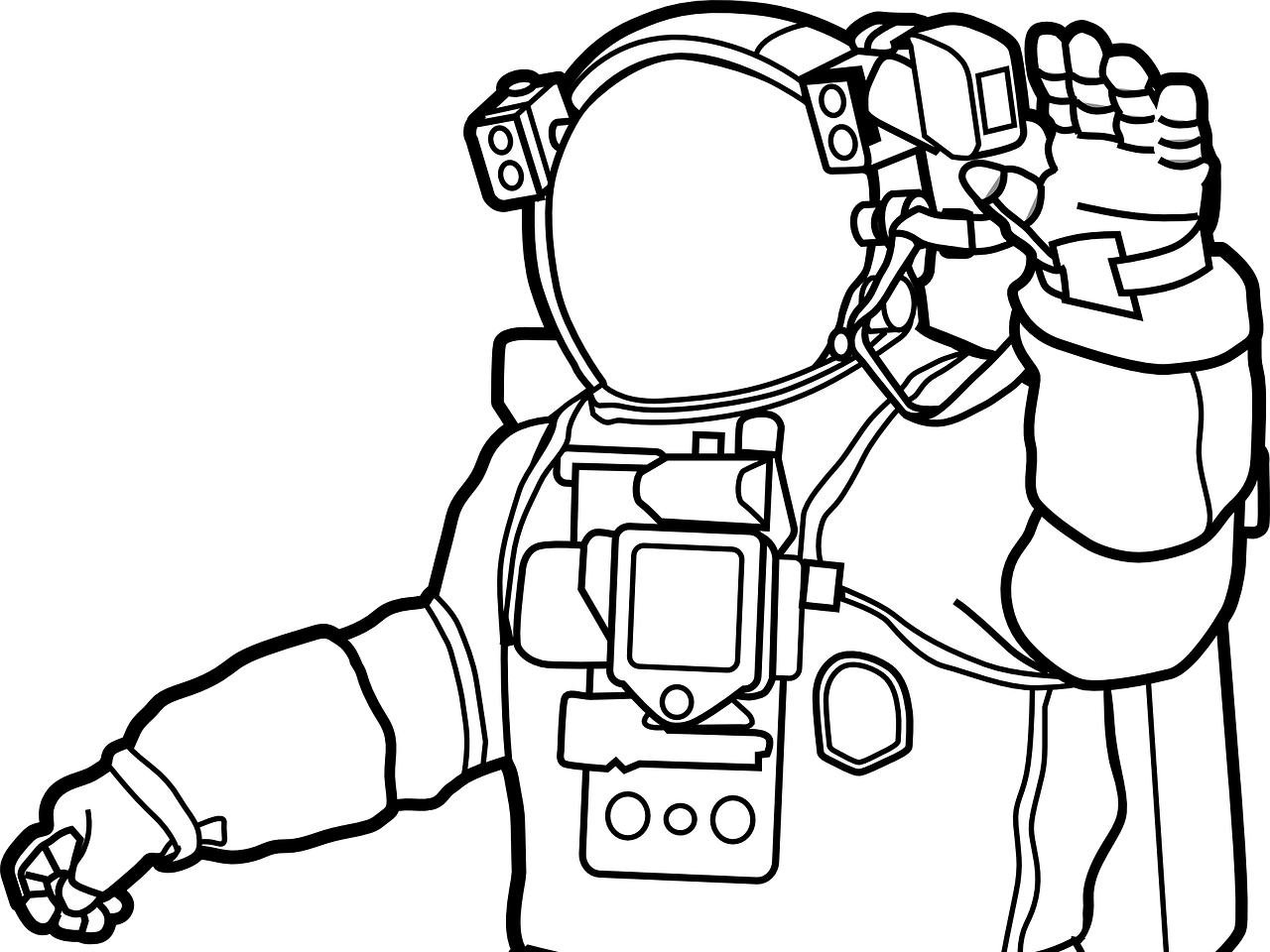Fragmento de la novela PANDORA DESPIERTA
Hace más o menos un año…
Lo que más recuerdo del fin del mundo son los gritos. Hubo muchos gritos…
Desperté aquella mañana con el bullicio de los vecinos yendo y viniendo bajo mi ventana. Con los ojos todavía cerrados, desenterré la cabeza de la almohada y me incorporé para escuchar el coro de voces sobreponiéndose las unas a las otras en un aquelarre dominguero. Miré de reojo al rincón donde el despertador reposaba boca abajo. Marcaba las nueve y trece minutos con números rojos y brillantes sobre un fondo negro. Soltando un alarido de lamento, volví a dejar caer mi peso sobre el colchón y traté de encerrar el griterío muy lejos de mí, implorando poder seguir inconsciente un par de horas más.
Por desgracia para mí, aquella mañana el resto del mundo —y parte del universo— había resuelto no dejarme dormir. Los gritos crecieron y crecieron en intensidad, voz sobre voz, retorciéndose y amplificándose más y más y obligándome a sepultarme entre las sábanas. Al fin, hastiado, me di por vencido. Recitando una blasfemia de siete palabras y empujado por la resignación, salté de la cama, agarré unos pantalones de chándal del suelo, los olisqueé y me los puse intentando no desnucarme con la arriesgada pirueta de introducir cada pierna por la pernera correspondiente.
Mi habitación parecía un estercolero. Revistas aquí y allá, bolsas de basura desbordadas, latas de cerveza tiradas por todas partes como víctimas de una guerra íntima, ropa por el suelo en vez de guardada en el armario. Un gran televisor de plasma con una grieta en la esquina superior derecha de la pantalla y tres videoconsolas conectadas a ella dominaba la habitación como un primitivo tótem hierático. Todo estaba tal y como lo había dejado la noche anterior.
Abrí la ventana, saqué la cabeza y observé esforzándome en enfocar la vista. Hacía frío. Una mañana de octubre como cualquier otra. Oscura, gris y penosa. En el horizonte aún se podía ver la luna retirándose aburrida. Tardé unos segundos en darme cuenta de que el cielo era quizás un poco demasiado oscuro para la hora que era. Nubes de tormenta, negras y enmarañadas, se arremolinaban en el cielo, espoleadas por un viento gélido. Parecía como si se estuviera haciendo de noche poco a poco, todo ello haciéndome entender que la idea original de no abandonar la cama era la más sensata de buen principio.
Unos cuantos vecinos —muchos, de hecho— del barrio residencial donde vivía con mis padres estaban de pie en medio de la calle, hablando y moviéndose nerviosos. La mayoría todavía llevaban el pijama debajo del abrigo y no apartaban la mirada del cielo, más allá y por encima de mi casa, en dirección al origen de la tormenta. Para mi sorpresa, los gritos parecían no solo venir de mi calle. A lo lejos se podía ver el perfil alto de algunos edificios del corazón de Barcelona. Las sirenas de la policía, los bomberos y las ambulancias se elevaban altas y claras en la distancia formando un ominoso coro.
Mierda, pensé, otro puto atentado.
Con la mano derecha tanteé el escritorio buscando las gafas. Las encontré, no sin antes tirar al suelo un par de libros de texto, una lata de cerveza y un bolígrafo que rodó hasta debajo del armario. Cuando me iba a agachar para rescatarlo, el teléfono móvil chilló como una barrena perforándome el lóbulo parietal. Lo recogí y tardé en reconocer el número. Era Elsa, mi de-vez-en-cuando novia.
Llevaba semanas evitándola, desde una noche muy poco afortunada por mi parte en la que, entre cerveza y cerveza, era posible que hubiese proferido de forma repetida palabras que nunca se deben decir a una chica, todas sinónimos de una antigua carrera profesional, y me había sorprendido hundiendo la lengua en boca ajena. Lo cierto es que no recordaba demasiado. O al menos me esforzaba en no recordar.
Apreté la pantalla a regañadientes para descolgar, pero en lugar de la voz de Elsa lo que brotó del móvil fue un alarido estridente, a medio camino entre el sonido de un violín mal afinado y el lamento de un gato sodomizado. Desorientado, dejé caer el teléfono al suelo por puro instinto y me quedé mirándolo como un idiota antes de reaccionar.
Bajé hasta el comedor en estampida.
—¿Hola? —mi propia voz me sonaba vacilante.
No había nadie. Mis padres tenían costumbre de ir a visitar a mi abuelo los domingos. Era normal que no estuvieran en casa. Y sin embargo, un escalofrío me recorrió la espalda y un pensamiento revoloteó cerca de mi cabeza, una idea que debería haber sido capaz de captar más rápido, pero que mi cerebro semidormido no podía comprender aún. Algo no iba bien.
Empezaba a estar nervioso, como si esperara algo plantado en medio del comedor, sin saber muy bien el qué. La casa cada vez estaba más oscura. Encendí las luces pero no funcionaba ninguna. Probé de encender la televisión y nada. No había electricidad. Me dirigí hacia la cocina y olí el aroma de café recién hecho.
Los gritos en la calle se habían calmado, pero todavía podía oír un rumor de voces asustadas. De nuevo una idea intentó formarse en mi cabeza, pero terminó desmenuzándose antes de que la pudiera comprender. Decidí verter el contenido de la cafetera dentro de una taza con un dibujo de la reina Isabel I caricaturizada como un chimpancé y me lo bebí casi de un trago.
Me puse la espantosa bata beige que mi madre me había regalado por mi cumpleaños. Era sin duda la bata más fea jamás confeccionada por la mano del hombre, pero aun así cumplía con su cometido de protegerme del frío. Hubiera podido explorar el polo norte con aquella cosa puesta sin notar la más mínima corriente de aire. Armado con la taza de café, me decidí a salir a la calle y averiguar qué diablos estaba pasando.
A ambos lados de la calle la gente se iba reuniendo. Hombres, mujeres, niños. Algunos, pocos, discutían a gritos. Otros, los que más, estaban de pie mirando al cielo con una mueca de susto en la cara. El viento, que soplaba con fuerza, era seco y helado. Me até la bata para evitar que ondeara con el viento y me alejé del portal de casa en dirección al otro lado de la calle, buscando una vista mejor. En el cielo podía ver las nubes de tormenta proyectando una oscuridad gruesa. Todo mi cuerpo temblaba, pero no era por el frío.
Miré a mi alrededor y vi fogonazos de luz en el cielo, como relámpagos sordos sobre Collserola. No cabía duda de que la tormenta descendía en dirección a la ciudad, hacia nosotros. Bajé la vista y vi un coche aparecer al final de la calle, derrapando al coger la curva y subiendo a gran velocidad. Eso me despertó más que el café. Tuve que apartarme de un salto para evitar que se me llevara puesto.
Antes de que pudiera maldecir los huesos del conductor, una mujer soltó un grito incisivo y sostenido. Un estruendo llegó hasta mis oídos desde muy lejos. Miré buscando el origen del sonido, más allá de los chalets, en los cielos de Barcelona. Las masas de nubes de tormenta se habían arremolinado sobre la ciudad y brillaban. Relucían con una luz de un color naranja rojizo, como si alguien hubiera prendido fuego al cielo. Me quedé hechizado con el espectáculo. Luego, más gritos y voces siguieron. El brillo en el cielo aumentó de vivacidad, el tono rojo se intensificaba con cada latido. Un zumbido bajo y penetrante lo engulló todo, como el rugido de un león africano silenciando a los demás animales de la sabana. La luz se apagó de repente, el cielo se abrió y lo pude ver por primera vez.
—Dios… —tan solo alcancé a decir.
Dejé de respirar de golpe y la taza de café se me deslizó de entre los dedos, rompiéndose en pedazos contra el suelo. Mi mandíbula no tardó en seguirla y se quedó colgando de forma cómica de mi cabeza. Todos callamos de golpe y por primera vez la humanidad conoció el auténtico terror.
Las nubes se disiparon sobre la ciudad, como huyendo de algo, para revelar un inmenso objeto negro mate que se movía en silencio y caía sobre nosotros. Su enormidad hacía empequeñecer la ciudad misma, proyectando la noche a su paso. Era un semicírculo, semejante a nada que hubiera visto en ninguna película barata de ciencia ficción. No tenía luces ni aristas ni partes mecánicas visibles. Era un objeto sólido y liso. Lo podía ver rotar sobre su eje.
El objeto se detuvo y se quedó allí flotando, sostenido por unos hilos invisibles como un augurio de muerte. Las nubes se disiparon, mostrando toda su forma, y el cielo desapareció por completo tras él. En aquella cruda mañana no fui capaz de apreciar bien su escala, pero parecía hacerse mayor cuanto más lo mirabas. Todos nos quedamos inmóviles, negándonos a aceptar la realidad de la que éramos testigos. Solo las sirenas de fondo provenientes de la ciudad rompían la quietud del momento.
Al cabo de unos minutos, algunas personas reaccionaron y entraron corriendo dentro de sus casas. Algunos coches se pusieron en marcha y los motores aceleraron. La gente intentaba huir. Los instintos empezaban a ganar a la razón. Pero yo no me moví. Me veía incapaz de apartar la vista del objeto.
Entonces lo oí. El sonido más estremecedor que nunca había escuchado, rugiendo en el cielo como un centenar de truenos al unísono. Caí de rodillas y me llevé las manos a la cabeza. Notaba el mundo girar y las orejas me palpitaban de dolor. Escuché cristales rompiéndose por todas partes. Los coches se detuvieron de manera repentina en la calle, como si algo les hubiera sustraído la voluntad de funcionar, y una llamarada se elevó en el horizonte, proyectando una luz deslumbrante. Algo había estallado en el cielo.
Tardé en comprender qué había sucedido. Una parte de la luna ya no estaba, revelando en su lugar un gigantesco cráter, como si un gigante le hubiera pegado un mordisco. La runa resultante de la explosión caía sobre la atmósfera en una lluvia de fuego. El pánico se apoderó de la gente que aún quedaba en la calle. Una mujer cargaba en brazos con su hijo, que no paraba de llorar. Cerca de mí un hombre intentaba poner en marcha su monovolumen. En el asiento de atrás, dos niñas se abrazaban y me miraban con los ojos bien abiertos.
Más estallidos siguieron, lo bastante fuertes como para ser escuchados en la distancia. Detonaciones, como fuegos artificiales en la noche de Sant Joan iluminando Barcelona. La ciudad en sí era una gran bola de luz deslumbrante. Centellas brillantes se propagaban por ella viniendo hacia nosotros. La idea que llevaba rondando mi mente se volvió cristalina al fin; nos estaban atacando.
En el cielo el objeto dejó de rotar de repente y su superficie se llenó de unas luces rojas turbadoras, parecidas a las que se habían filtrado antes a través de las nubes. Un crujido metálico captó mi atención y vi como el monovolumen se comprimía y se retorcía sobre sí mismo, con el hombre y las dos niñas atrapados en su interior. Los escuché gritar y forcejear para abrir las puertas. A mi izquierda, más llantos y gemidos. Cuatro coches estaban aparcados en diferentes lugares de la calle y todos estaban siendo prensados por una fuerza invisible. Los gritos de la familia del monovolumen se apagaron dentro de un amasijo de acero retorcido.
Los sonidos de las explosiones viniendo de la ciudad eran cada vez más fuertes. Como pude, me arrastré de vuelta hasta el otro lado de la calle y entré en casa, cerrando la puerta con llave tras de mí, y me dejé caer al suelo. Tenía las gafas empañadas y no podía ver nada. Al tocarme la cara la noté caliente y mojada por las lágrimas. Mis pulmones luchaban por cada bocanada de aire y no pude evitar vomitar una mezcla de café y bilis ocre sobre la alfombra que mi madre había comprado en Turquía el verano anterior.
Los gritos provenientes de la calle lo anegaban todo, incluso el aire. Dentro de casa estaba aún más oscuro que antes. Las ventanas proyectaban flashes tenues de luz roja y una orquesta de destrucción hizo vibrar las paredes. Me abracé las piernas, apretando las rodillas contra mi pecho con fuerza. Pocas veces nos creemos que algo extraordinario pueda llegar a suceder en nuestro mundo. Incluso cuando sucede ante nuestras narices, una parte de nosotros se resiste a creerlo.
Todavía recuerdo los gritos. La gente gritó y gritó durante días. Por alguna razón los echo de menos ahora que el mundo está en silencio.