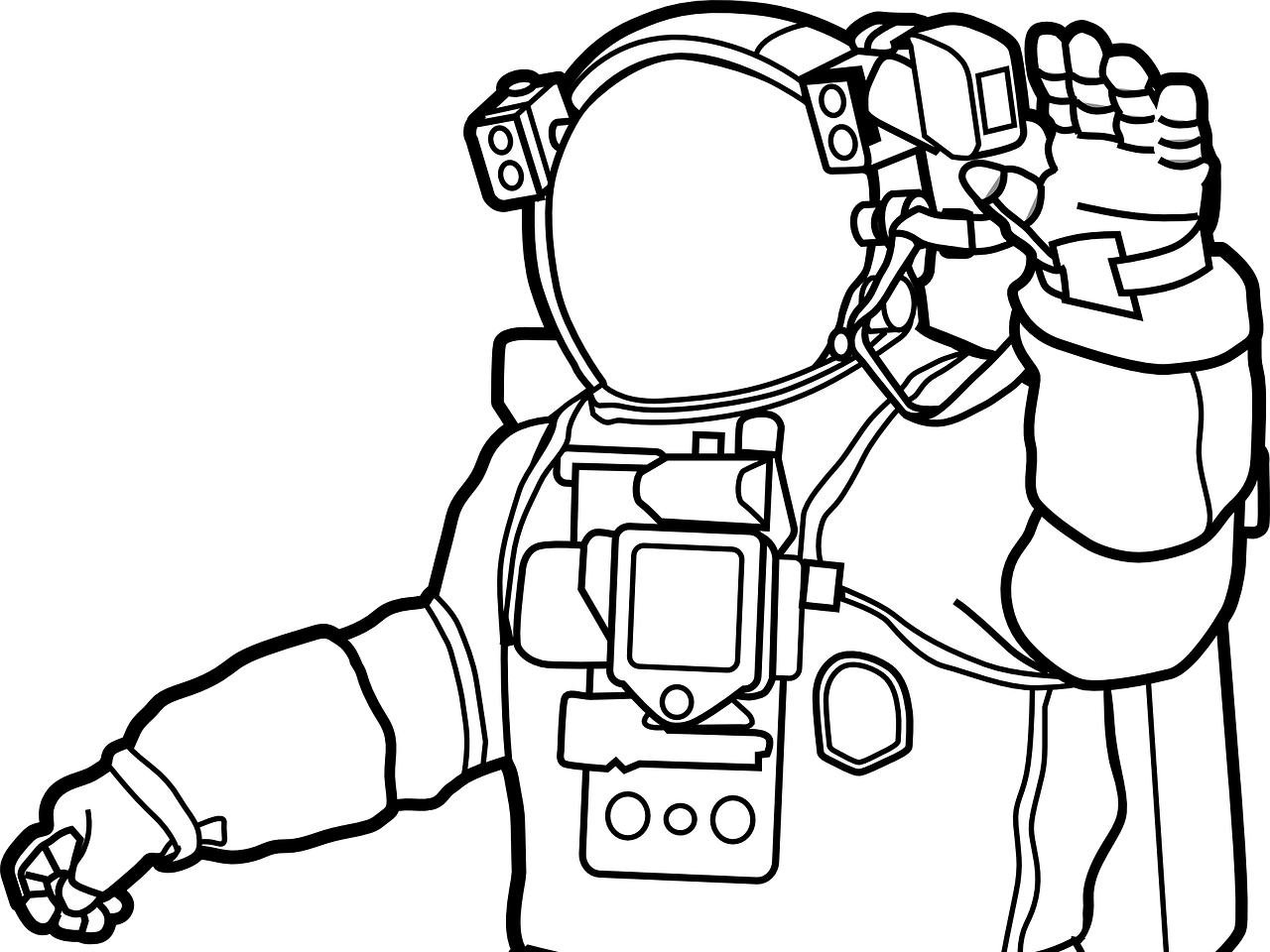Brantuas, a 5.433 kilómetros de Metropolis
Cada noche, cuando se dejaba llevar por la oscuridad que revestía sus párpados, la veía. La ciudad de cristal. Desde el borde de una amplia terraza, en lo alto de una torre gris que fulguraba con las caricias de los tres soles suspendidos sobre un cielo escarlata, Aga se deleitaba contemplando las calles pavimentadas en oro.
La ciudad entera vibraba con el pulso de la vida de una civilización en la cúspide de su orgullo.
—Aga…
Aga se inclinó para ver mejor los puentes blancos de doble arco, las grandes fuentes de colores, los exuberantes jardines colgantes y los edificios que se elevaban altaneros como las catedrales de la antigüedad. Al este, en los valles escarpados, despuntaban cientos de baluartes fortificados y pabellones ovalados cercados por estrechos callejones. Más allá, delimitando las fronteras de la gran ciudad, las murallas se esforzaban por contener toda la majestuosidad de la ciudad.
—Aga…
Una pátina de nostalgia oscurecía parte de la belleza del conjunto y el misterio de lo que había sucedido allí le estrangulaba hasta dejarlo sin aliento.
Había soñado con esa escena tantas veces a lo largo de su vida, que sabía perfectamente lo que venía a continuación. Siempre se forzaba a no mirar, a mantener la vista fija en la exuberancia de la ciudad. Pero cada vez, inevitablemente, acababa viéndolos. Unos seres envueltos en la noche, altos como montañas negras.
Al final la ciudad, víctima del fuego y la furia de esos dioses primigenios, se volvía en un fino polvo que era llevado poco a poco por el viento sin que él pudiera hacer nada por evitarlo. Sólo las murallas se resistían a caer y a ceder a la destrucción general, permaneciendo en pie como si perfilaran el cadáver de un gigante.
—Agapito, filliño.
Al despertar, la visión de la ciudad aún le acompañó durante unos instantes. No sabía si la ciudad era real o sólo una ilusión, pero la sentía suya.
Aquella noche la ciudad dejó paso a la imagen de su madre, sentada al borde de la cama vestida con una bata rosa entre lo Kitsch y lo horripilantemente feo. Todavía era de noche.
—¿Qué pasa? ¿Qué hora es? —Aga se incorporó.
—Levántate rápido, tu padre necesita que lo ayudes con Carmela.
Aga pescó unos pantalones y una camiseta y salió de casa. El frío del diciembre gallego se le clavó en la piel como mil agujas finas. Descalzo y todavía algo entumecido por el sueño, rodeó la casa hasta encontrar a su padre arrodillado junto a una sombra marrón.
—¿Qué le ha pasado?
Su padre se levantó y sonrió al ver a Aga llegar. Miró de nuevo al cuerpo de la res.
—Lo mismo que nos pasa a todos, Aga —dijo su padre—. La vida.
Aga agudizó los sentidos y pudo ver a la pobre bestia respirar a trompicones. Más allá, entre los hierbajos vio algo más. Una forma esférica cubierta por una lona negra. Aga se quedó absorto y recordó la ciudad de cristal. Centenares de capsulas como aquella habían sido disparadas al cielo antes de que la ciudad sucumbiera. El azar había querido que aquella en particular, la misma que proveía de energía a la casa de sus padres, se estrellara en aquel preciso lugar.
Su padre se percató de la expresión de tristeza en el rostro de su hijo. Se acercó a él y le puso una mano firme sobre el hombro para sacarlo de su ensueño.
—Vamos, Aga. Ayúdame a llevar a Carmela al establo. Las estrellas pueden esperar.
Su padre echó a andar y dejó a Aga sólo con el cuerpo de la res moribunda. Aga levanto la vista. En la noche galega una estrella fugaz partió el firmamento en dos antes de desaparecer. Aga suspiró, se agachó y sin apenas esfuerzo levantó al animal del suelo.