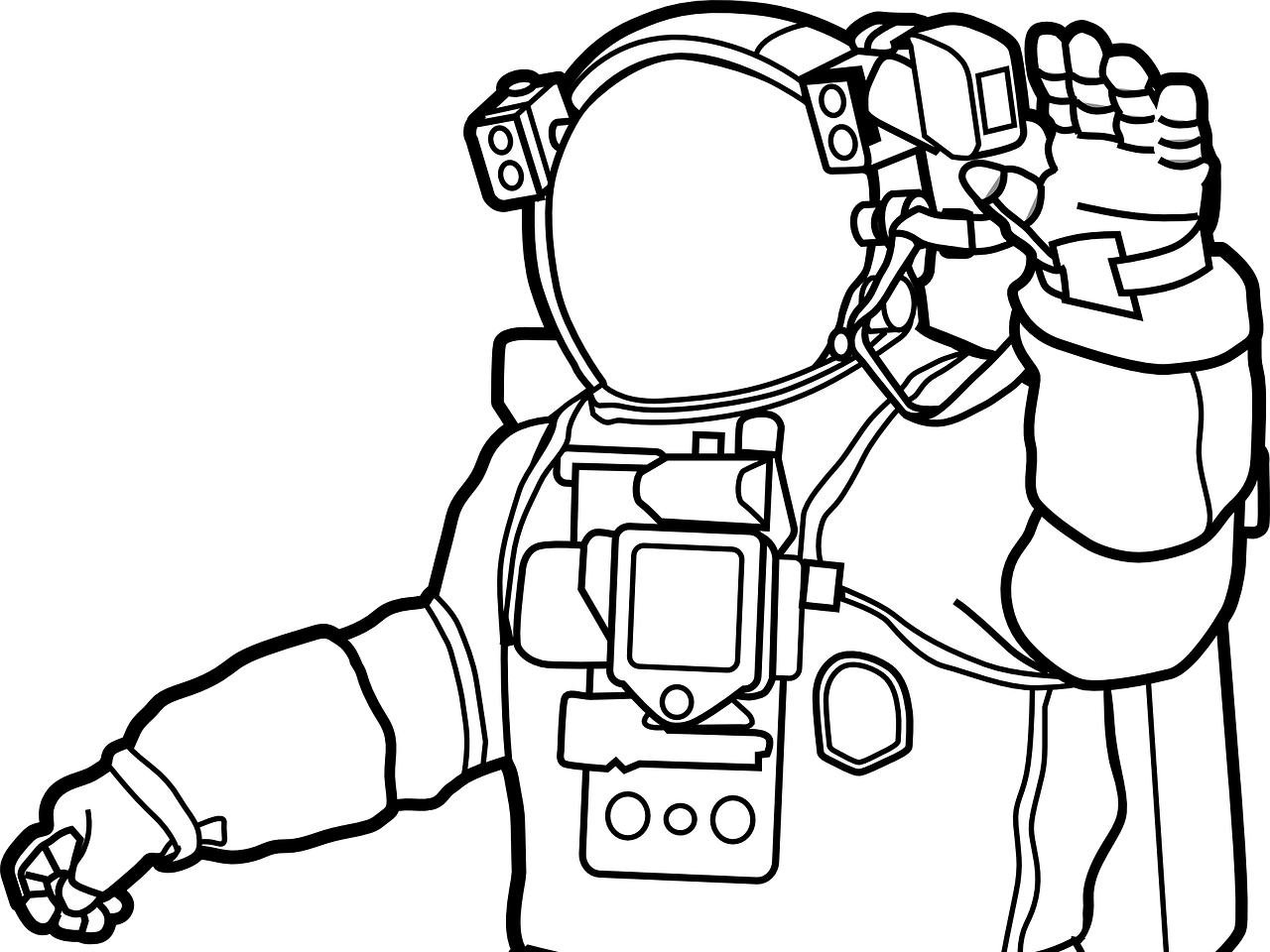Cuando por fin despierta, las cenizas de la última gran guerra todavía visten los cielos de luto. El aroma a carne carbonizada envuelve todo el planeta, acentuado por la lluvia nociva que lleva varias décadas castigando el valle de peñascos y cristales rotos que una vez fue la capital del imperio. Las construcciones antaño poderosas restan ahora dilapidadas en la memoria de unos pocos ancianos. Entre las ruinas, aún se puede percibir el color azabache de la sangre seca. No es un escenario nada extraño ahora. La caída del imperio se logró no sin pagar a cambio grandes cantidades de muerte a lo largo de la galaxia.
El archivo es de los pocos edificios que aún siguen recordando el deleite arquitectónico de una época ya muy lejana. Es aquí donde se libró la última gran batalla, una suerte de feroz apoteosis sideral que silenció de golpe milenios de historia. Sus formidables escalinatas fueron testigos de piedra del último suspiro exhalado por los generales de las castas más nobles, como ratas hundiéndose con el frágil navío sobre el que un día levantaron su autoridad. Nada queda ahora de ellos, ni siquiera los bustos esculpidos en roca.
El nuevo mundo que ha nacido de la violencia y el fuego es un mundo de soledad. Figuras fantasmagóricas lo recorren rebuscando entre los restos mutilados de la nación. Sin un futuro al que mirar, no son más que almas en pena demasiado arrogantes para dejarse morir.
En las entrañas del archivo, convertido en mausoleo por los años, todavía se oyen retronar la melodía de guerra hilvanada por la percusión viciada de la artillería y los cuerpos golpeando el suelo. Los coros de los soldados empuñando sus armas, muriendo con ellas y por ellas.
Esa sinfonía violenta es lo primero en llegarle a los oídos polvorientos, esbozando escenas de épica y gloria en sus sueños. Durante años, hundido en la oscuridad, ha recorrido una cadena de escenas de brutalidad como si de un teatro de sombras se tratara. Se ha sentido perseguido por esas mismas voces que resuenan en las paredes de la sala sellada. Ha soñado con bestias de metal gigantes devorando civilizaciones enteras en un soplo de su corazón congelado.
Ahora despierta en un mundo agonizante. El tanque en el que su cuerpo ha reposado todo este tiempo le grita que es la hora. Hora de alzarse y reclamar las ruinas de su hogar. La violencia de sus sueños se disipa para dejar sitio a una consciencia turbia y a la decepción de la realidad.
El mundo duele a través de sus sentidos atrofiados.
Los ojos le arden al contacto de la tenue luz artificial de la sala. Se obliga a mirarla directamente, desafiándola, convencido de que si puede dominarla el resto del despertar será fácil. Alza las manos y las observa a contraluz. Este soy yo, piensa, casi intentando convencerse a sí mismo de la verdad que encierran estas tres simples palabras.
No sabe cuánto tiempo ha dormido, pero sabe que le han despertado por una razón.
—Hemos sido derrotados —dice una voz mecánica en las sombras—. Tu eres lo único que queda de nosotros. El último hacedor de mundos.
Los recuerdos llegan a él fragmentados. Piezas de un rompecabezas demasiado grande para encontrarle sentido. De todas las ideas que se forman y se desvanecen en su cabeza, solo una prevalece. Una idea puesta ahí por alguien o por algo. Una idea que poco a poco toma el control de su recobrada existencia.
—Sobrevive —dice la voz mecánica, leyéndole la mente—. Reconstruye lo que se ha perdido.
—Dónde…—empieza a decir él, sintiendo su propia voz ajena.
—Todo ha sido dispuesto antes de despertarte. —Y tan pronto la voz termina de hablar, un panel de la pared más cercana a él se abre con un crujido lastimoso para revelar una oscuridad espesa—. Ve.
El pasadizo le conduce a los niveles inferiores del archivo, excavados en la roca del planeta, cerca de su núcleo. Nota la calidez en su piel. Durante una eternidad desciende por incontables tramos de escaleras y más túneles hasta llegar a una pequeña estancia. Sus paredes están desnudas, completamente vacía a excepción de la máquina. Sabe de inmediato lo que es, aunque no lo ha visto antes. Un exoesqueleto. Una reliquia de los primeros exploradores que abandonaron el planeta en busca de nuevos mundos. La pieza de tecnología más sofisticada jamás creada por una especie sensitiva.
No está seguro de qué hacer. La máquina descansa en una posición que le recuerda a los ancianos de la casta religiosa, de rodillas con los brazos extendidos.
—La máquina te llevará a un nuevo mundo. Un mundo rico en vida. Un mundo donde serás un dios —dice la voz mecánica.
La espalda del exoesqueleto está abierta, seductora. Él se acerca. Se deja guiar por el instinto e introduce los brazos, luego las piernas y seguidamente el resto de su cuerpo hasta desaparecer en su interior. El artilugio se cierra con un estruendo y sus juntas y piezas se funden con su cuerpo. Nunca más podrá separarse de él. No en vida, al menos. Nota un cosquilleo en la base de su cerebro. Una conexión neuronal se establece entre él y la memoria de la máquina.
Piensa en alzarse y el exoesqueleto se levanta entre un coro de chirridos metálicos.
La imagen de un planeta se forma en el reverso de sus ojos. Una pequeña perla azul en la noche. El conocimiento le llega casi sin darse cuenta. El planeta alberga vida, incluso a una de las civilizaciones primitivas diseñadas para el servicio de sus antepasados. Su gente lo ha visitado en el pasado, se ha alimentado de ellos y él lo volverá a hacer. El exoesqueleto no es una nave estelar en sí, pero él sabe que puede cumplir esa función y llevarlo hasta allí. Se esfuerza en transmitir su voluntad a la máquina.
La sala empieza a vibrar, ligeramente primero, aumentando en intensidad hasta que pequeños fragmentos de roca se empiezan a desprender de las paredes. Tarda en entender que el temblor lo está causando él. Al llegar al punto álgido de la vibración, algo a su alrededor estalla en pedazos, propulsándolo a través del edificio y hacia los cielos.
Su viaje a través de las estrellas no ha hecho más que empezar.

La doctora Fairbanks lleva horas en silencio, observando la esfera azul donde ha pasado los primeros cuarenta y dos años de su vida a través de las ventanas de la cúpula de la estación espacial internacional. Puede ver la solidez de la noche cubrir Europa, cediendo poco a poco ante el avance de la luz del sol. En algún lugar de Turquía está amaneciendo. Al pensar en su hogar durante los últimos tres meses, ese amasijo frágil de acero, aluminio, plástico y titanio orbitando a veintisiete mil kilómetros por hora, siente una presión en el pecho y el deseo desesperado de escapar.
—Solo unas horas más —se dice en voz baja.
—Deberías descansar un poco, Sally —dice una voz a su espalda.
No necesita darse la vuelta para saber que el ingeniero de vuelo Hutch la está mirando con cara de agotamiento, flotando al otro lado de la escotilla. Los dos han estado sufriendo la misma falta de sueño desde el principio de la misión, las mismas pesadillas una noche tras otra. Estrés, les habían dicho desde control de misión, pero lo cierto es que las pesadillas se han vuelto más intensas en los últimos días.
Ahora están esperando pacientemente, junto al resto de la tripulación, la llegada de la Soyuz con su reemplazo a bordo.
—No estoy cansada —miente ella, esforzándose en que su voz suene firme. No está segura de lograrlo.
—Cuando subí por primera vez aquí, estuve horas mirando la Tierra —dice Hutch—. Me sentía abrumado e ilusionado como un niño pequeño la mañana de navidad. El mundo crecía ante mí. Ahora apenas recuerdo que este sitio tiene ventanas al exterior.
Sally no aparta la mirada de la Tierra, siguiendo la línea trazada por las luces que iluminan el recorrido del rio Nilo. Parece una serpiente de fuego atravesando un desierto de noche.
El aire filtrado que inunda los módulos habitables desprende un tranquilizador aroma artificial a ozono.
Después de un silencio pesado, Sally finalmente vuelve a hablar.
—¿Crees en dios? —pregunta ella.
El rostro de Hutch se tensa al momento. Desvía la mirada y busca la respuesta en los paneles de lo que pasaría por ser el techo, si no fuera porque en un entorno de gravedad cero, el concepto de arriba y abajo pierde todo sentido.
—No, la verdad —responde él—. Nunca he creído.
La respuesta no la coge por sorpresa. Es la misma respuesta que ha encontrado toda su vida. Los hombres de ciencia depositan toda su fe en su intelecto. Ella misma se ha sentido muchas veces tentada a hacerlo.
—Provengo de una familia mormona —dice ella—. Antes de ir a la universidad serví dos años en una misión de mi iglesia en la Patagonia, en Argentina, predicando y ayudando en obras de caridad. Dios ha formado parte orgánica de mí y de mi vida. Es mi fe la que me ha traído hasta aquí, al espacio. La ciencia me enseña la verdad sobre la humanidad, Dios y nuestro rol en su universo. Cada vez que miro a través del microscopio, le miro a él directamente a los ojos, lo entiendo cada vez mejor. —Las últimas palabras salen de ella en un hilo de voz—. Pero esos sueños, los que he tenido y los que tú describes, me están haciendo dudar por primera vez de la bondad de lo divino.
Hutch separa los labios, en un intento fallido de contestar, pero no dice nada. El silencio se vuelve a asentar en el módulo de observación.
—Voy a prepararme para la llegada de la Soyuz —se limita a decir él al cabo de unos minutos—. Deberías hacer lo mismo.
Sally se vuelve a quedar sola en el módulo de observación y cierra los ojos, concentrándose en los sonidos que emanan de la estación. El tenue susurro de los propulsores que empujan toda la estructura y la mantienen en órbita, el inmutable suspiro y traqueteo de los componentes hidráulicos, las atareadas voces del resto de la tripulación. Son la orquesta constante a la que se ha ido acostumbrando hasta el punto de ser capaz de ignorar los ruiditos más molestos. Entre todos ellos, puede oír un ruido nuevo, un eco que no sabe decir si proviene de dentro de la estación o de…
Abre los ojos de golpe. El exterior es el silencio más absoluto. Podrían detonar una bomba nuclear al otro lado de las siete gruesas piezas de policarbonato de la cúpula de observación y no sentiría el más mínimo murmullo. Y, aun así, ese sonido se vuelve más y más presente dentro de su cabeza. Tanto, que al principio no repara en los gritos.
—¡Mierda! ¿Alguien me puede decir qué diablos es? —La voz ronca de Alexey Korolev suena extraña. Sally se da cuenta de que la característica templanza del comandante se ha perdido por primera vez desde que lo conoce.
—¿Puede ser la Soyuz? ¿Puede haberse adelantado? —pregunta Hutch.
Sally se impulsa con las manos hasta llegar a la galería principal que conecta los diferentes módulos de la estación. El resto de la tripulación se mueve nerviosa de un panel a otro, observando la información que las pantallas escupen y mirándola cada vez con más preocupación en sus caras. Solo el Dr. Jim Simmons mantiene la calma, mirando a Sally desde el otro extremo de la galería.
—Control de misión no responde. — La ingeniera de vuelo Feng Bao-Xiu asoma desde la escotilla del módulo de servicio Zvezda con la cabellera negra flotando sobre ella como si tuviera vida propia.
—¡Que alguien me diga que es! —exige Korolev, situándose en medio de la galería para captar la atención del resto de la tripulación.
—Sea lo que sea, está alterando el rumbo —dice resignado Hutch, sin quitar ojo a su terminal—. Viene directamente hacia nosotros
—¿Tenemos algo con que defendernos? —pregunta Feng.
—¿Defendernos? Esto es una puta estación espacial diseñada para la investigación, no el Halcón Milenario.
—Algo habrá que podamos hacer. —La súplica de Feng despierta en Sally el deseo de abrazarla—. Quiero decir, si colisionamos con lo que sea que es, a esta velocidad…
—Prueba a asomar la cabeza y soltar tacos, a ver si funciona —responde con una risita nerviosa Simmons detrás de ella.
—Jim eres un…
Una oscuridad fulminante engulle la estación e interrumpe a Sally a media frase. El único ruido que pueden oír es el de su propia respiración. Luego, una tenue luz se filtra a través de la galería. A Sally le cuesta identificar de donde proviene, hasta que se da cuenta de que la fuente está detrás de ella, en la cúpula de observación. Las ventanas a través de las cuales antes podía ver la Tierra, ahora solo muestran una luz blanca cada vez más brillante. Lo siguiente que escuchan les deja sin respiración. Pasos. Unos pasos pesados, como metal golpeando contra metal. Pasos que no provienen de dentro de la estación. Alguien está caminando por el exterior del casco.
La luz es ahora tan intensa, que Sally apenas puede ver nada. Los pasos se dirigen hacia la cámara de descompresión, el módulo que utilizan para las salidas extra-vehiculares. Sally se impulsa en el entorno sin gravedad y flota a través de la galería. Sigue los pasos esquivando a sus compañeros que, cegados por la luz, cada vez son más conscientes de que no tienen lugar al que ir o forma de huir.
Al llegar a la escotilla de la cámara, Sally se detiene. Los pasos han cesado. La luz se ha diluido. Todo es otra vez negrura y calma. Siente que la nada del exterior se ha filtrado dentro de la estación. Entonces, como quien recibe una visita inesperada en plena noche, se oyen tres golpes secos al otro lado de la escotilla externa.
Alguien llama a la puerta.

Bernat Gasull puede que sea la única persona en todo el pueblo de Sant Esteve de les Roures, en todo el término municipal de Odén y en toda la comarca del Solsonés, que no está en la calle esta noche fría de octubre con la mirada clavada en el cielo.
La casa a la que se ha retirado durante los últimos ocho días era de sus padres. Al morir éstos él había intentado venderla, pero con los años ha aprendido a valorar la escapatoria que la vieja casa le ofrece. Una vez al año, siempre a principios de octubre cuando empieza a notar una ligera rigidez en la nuca, justo antes de que Barcelona se vuelva húmeda y cruda con el otoño, se refugia en la soledad y la tranquilidad del Prepirineo. Dos semanas de no hacer nada más que pasear por la montaña y beber cerveza son la recompensa que le permite soportar estoicamente la tortura de la rutina diaria, sin matar a nadie en el proceso.
Cuando despierta, su dormitorio lleva ya varios minutos temblando y el final está a punto de empezar.
Al principio no sabe si aún está dormido y lo que ve es el vestigio de un sueño, o si es real. Su cama se mueve al son del intenso temblor. El estrépito de un trueno al estallar irrumpe en la habitación espoleando el terremoto. Una estantería se viene abajo, tirando libros al suelo y le hace ver que la seguridad del hogar ya no es tal. Nunca ha experimentado un terremoto antes, pero por alguna razón sabe que lo que sucede es antinatural. El terror toma posesión de su cuerpo y reacciona sin pensar. Sale de la cama de un salto y baja al primer piso a trompicones, consiguiendo no romperse el cuello de milagro.
Al salir a la calle se siente aliviado por un momento. Es de noche, pero una extraña luz anaranjada lo baña todo, como si estuviera a punto de amanecer. Un rumor espeluznante, parecido al de una tormenta lejana, agita el aire. El temblor aumenta de intensidad y le cuesta mantenerse de pie. Los pocos vecinos que viven en el pueblo están todos en la calle, mirando pasmados al cielo negro más allá de las masías y las casas, hacia la fuente del sonido.
La mayoría son gente mayor que ha vivido toda su vida en el pueblo, trabajando el campo como lo habían hecho los padres de Bernat. La única persona que ronda su edad es Elena, una mujer delgada y alta con la que ha hablado un puñado de veces y que está de pie al final de la calle. Ella lo ve y lo mira con una expresión incierta en su rostro, antes de devolver la mirada al cielo. Él la sigue con sus ojos y lo ve.
Fuego.
A lo lejos, decenas de objetos surcan el cielo en llamas, dejando tras de sí un rastro de humo y fragmentos más pequeños que caen en la noche como estrellas fugaces, levantando nubes de polvo al chocar con el suelo. Con cada impacto, el mundo a su alrededor se estremece. Con cada impacto, la gente grita asustada.
Bernat contempla la escena con maravillado pavor. La visión lo ha dejado sin respiración y se ve atrapado por la cacofonía ensordecedora que cae del cielo. Es a la vez excepcional y arrebatador. Las luces que brotan de las casas a lo largo de la calle parpadean una vez, dos, tres… hasta que se apagan por completo, dejándolos solo con la luz de las estrellas y de esa cosa.
Entonces se da cuenta. Los fragmentos más grandes vienen directamente hacia ellos. Y parecen tener prisa por llegar.
—Tenemos que salir de aquí… —dice primero a nadie en particular—. ¡Tenemos que salir de aquí! —consigue gritar a la gente agolpada en la calle.
Una pareja de ancianos que viven en la casa justo enfrente a la suya lo miran como si estuviera loco. Él echa a correr hacia Elena, haciéndole gestos con los brazos para llamar su atención. Pero antes de poder llegar a ella una explosión a su espalda lo empuja y lo lanza contra el suelo. El mundo se diluye en medio de un pitido agudo que le perfora los tímpanos con feroz insistencia. Los cascotes empiezan a llover sobre él.
Aturdido, se da la vuelta y mira directamente al lugar donde hasta hace unos segundos había estado la casa de sus padres. Su casa. Ahora en su lugar hay una gran nube de humo y escombros derrumbándose unos sobre otros. La pareja de ancianos ha desaparecido también. Vuelve a alzar la mirada al cielo sobre su cabeza a tiempo de ver una especie de amasijo metálico enorme pasar silbando hacia el norte. El calor que desprende el objeto es tal que lo puede notar en la piel.
Bernat observa la destrucción que el objeto deja a su paso extenderse por encima de él. Más casas se derrumban, como si de piezas de dominó gigantes se tratara, escupiéndole encima más polvo y cascotes. Se da cuenta de que está siendo enterrado en vida. El pitido en los oídos y la sinfonía atronadora de la catástrofe le impide oír los gritos de sus vecinos.
Un cuerpo cae cerca de él. Al mirar a su izquierda ve a Elena tumbada a su lado. El pelo manchado de sangre se le ha adherido a la cara y tiene la boca entreabierta, como si quisiera hablar o gritar, pero algo se lo impidiera. Está herida, pero sus ojos aún proyectan un leve brillo. Él no aparta la mirada mientras se apaga lentamente. Los dos se miran durante un instante eterno hasta que por fin la oscuridad los devora por completo.

Un meteorito, piensa Bernat una y otra vez mientras vaga arrastrando los pies entre las ruinas del pueblo. De la treintena de casas que había, solo tres han logrado resistir a ser derribadas, lo cual no quiere decir ni mucho menos que hayan quedado intactas.
Bernat lleva una hora buscando supervivientes. Al principio, nada más recobrar el conocimiento, había estado llamando a quien pudiera oírle y necesitara ayuda. Pero al no encontrar nada lo suficientemente grande para recordar a un cuerpo humano, ahora se limita a caminar de un lado a otro inmerso en una corriente de pensamientos aturdidos.
Nadie ha venido a ayudarles. Ni bomberos, ni ambulancias, ni policía. No sabe si es porque hay tanta gente afectada por la destrucción causada por lo que sea que ha caído sobre ellos que los servicios de emergencia no dan abasto, o es que simplemente no queda nadie más.
Desde donde está puede ver el lugar donde el objeto se ha estrellado, entre los árboles del bosque que rodea Sant Esteve de les Roures. Ve el humo de diversos focos de incendios que están empezando a prender. El objeto ha sembrado un rastro fácil de seguir. Él se queda un buen rato inmóvil, mirando pensativo el paisaje. Alguna cosa dentro de él se mueve, una mano que se le aferra a las entrañas.
—Un meteorito —se repite en voz baja, y echa a andar hacia el bosque.
Tarda veinte minutos en cruzar los campos de cultivo y llegar al límite del bosque, veinte minutos que parecen una vida entera. La intensidad de la oscuridad se acentúa a medida que se acerca a los árboles del margen. Escucha atentamente los sonidos que le llegan, pero solo oye el silbido del aire bailando entre las ramas secas. Esa sensación extraña dentro de él sigue ahí. Da el primer paso decidido a adentrarse en el bosque y se deja llevar por el instinto.
Abriéndose paso entre los árboles en la dirección que ofrece menos obstáculos, un pensamiento escalofriante se forma en su mente: ¿Qué estoy haciendo? Acaba de ver a hombres y mujeres siendo convertidos en una masa informe y sangrienta de carne picada y huesos rotos y él se dirige directamente a la fuente de tanta muerte. Aun sabiendo esto, hay algo que lo atrae, cómo un grito de socorro imposible de ignorar.
Casi sin darse cuenta, empieza a bajar por una pendiente recién excavada en el corazón del bosque. Al alzar la mirada, se encuentra a sí mismo en el margen de un gran cráter humeante. Desciende lentamente hasta el fondo del cráter y se adentra en él. Nunca habría creído que un lugar pudiera ser tan oscuro. Las sombras lo cubren todo, como si alguien hubiera escondido el mundo tras una cortina negra. En medio de la noche cerrada puede ver fragmentos metálicos calcinados y cables. Parecen piezas de algo fabricado por el hombre y no algo de otro mundo. Se descubre un tanto decepcionado por ello.
Lo siguiente que ve no tiene sentido alguno. Al lado de una placa metálica encuentra un cuerpo tumbado bocabajo en el suelo, como si simplemente se hubiera echado a descansar un rato. Es una mujer. Se acerca a ella y le da la vuelta. Su piel clara y rasgos faciales denotan que sea quien sea, está muy lejos de casa. Lleva puesto un uniforme azul con el logotipo de la NASA y un nombre bordado en la camisa: Dra. S. Fairbanks.
¿Una astronauta? No puede haber bajado dentro del objeto y estar viva y sin un solo rasguño. La mujer respira y, salvo por el hecho de haberla encontrado entre los restos del objeto, Bernat diría que está bien.
La mujer abre los ojos tan repentinamente que Bernat cae de espaldas de la impresión. Ella lo mira con unos ojos azules enormes y balbucea algo en inglés. Él intenta hacer acopio de sus dotes lingüísticas para decirle a la mujer que se tranquilice, que está bien y a salvo. No lo debe lograr porque las siguientes palabras que salen de la boca de la mujer son en un español áspero y forzado.
—¿Qué me ha hecho? —dice con los ojos anegados en lágrimas.
—Nada, te he encontrado así.
—No… él… está dentro de mí. Jesus Christ.
Algo cerca de ellos crepita y se oye un árbol caer arrancado de raíz. A medida que el ruido se acerca, las sombras se cierran sobre ellos. Ve a la mujer llorar y abrazarse las rodillas. No recuerda haber visto a nadie tan asustado nunca. Alguna cosa se está moviendo cerca de ellos, hacia ellos. Él nota que su propia respiración se vuelve cada vez más laboriosa. Con la vista busca en todas direcciones el origen de ese sonido, metal fregando metal al ritmo de unos pasos extraños.
—Está bien —se dice Bernat—. Es hora de correr.
Agarra la mano de la mujer y la obliga a levantarse y salen corriendo a través del cráter, sin saber muy bien a donde ir. Algo tras ellos se agita y los persigue. Bernat no se da la vuelta para ver que es, pero sabe que está ahí.
Fragmentos del objeto empiezan a volar por encima de ellos, lanzados por una fuerza extraña. Él tira de la mujer y prácticamente la arrastra para subir por el margen del cráter hasta llegar al cobijo de los árboles. Lo que sea que los persigue se acerca cada vez más y pronto queda claro que no hay escapatoria posible para ninguno de los dos. En plena huida, por fin osa mirar hacia atrás y lo que ve hace que su corazón se salte un latido. Un hombre. O al menos la silueta de un hombre corriendo hacia ellos. A pesar de que está aún lejos, puede ver que el hombre es descomunalmente grande. Corre derribando árboles y levantando pedazos de tierra a su paso como un gigante salido de un cuento infantil.
Tan asombrado está que descuida su paso y tropieza, cayendo hacia adelante y arrastrando a la mujer con él. El golpe es tan fuerte que casi al instante un dolor candente se extiende por su cuerpo. La mujer ha caído a su lado y, al igual que él, sabe que están perdidos.
Sorprendentemente, Bernat no tiene miedo. Solo una especie de amargura y frustración. Siente que ha fallado, que le ha fallado a esa mujer. Cierra los ojos y vuelve a ver la cara de Elena, cubierta de sangre, yaciendo junto a él. Todos los propósitos nunca llevados a cabo, todas las promesas nunca cumplidas en su vida vuelven a él y su rabia no hace más que crecer.
Vuelve a mirar a la mujer y de repente un resorte salta dentro de él, se levanta y echa a correr, intentando llamar la atención del ser. Por un momento no sabe si su plan, si se le puede llamar plan, funciona. Pero cuando algo lo golpea con violencia en el hombro tirándolo otra vez al suelo, tiene la certeza de haberse salido con la suya.
Una mano lo agarra por el cuello y lo levanta como si fuera una muñeca de trapo vieja. Lo que ve ante él es una especie de astronauta infernal. El casco que lleva el ser es alongado y no tiene ninguna abertura o junta visible. Todo el traje es una pieza solida de metal gris. No es tan corpulento como alto, pero Bernat siente su fuerza de otro mundo.
Algo en el casco del ser chirría y se abre para descubrir un rostro alienígena, pero sorprendentemente humano en sus rasgos. Unos ojos negros y profundos reflejan los del Bernat. Él sonríe y para cuando oye el chasquido de su propio cuello, ya no tiene tiempo de sentir nada más.