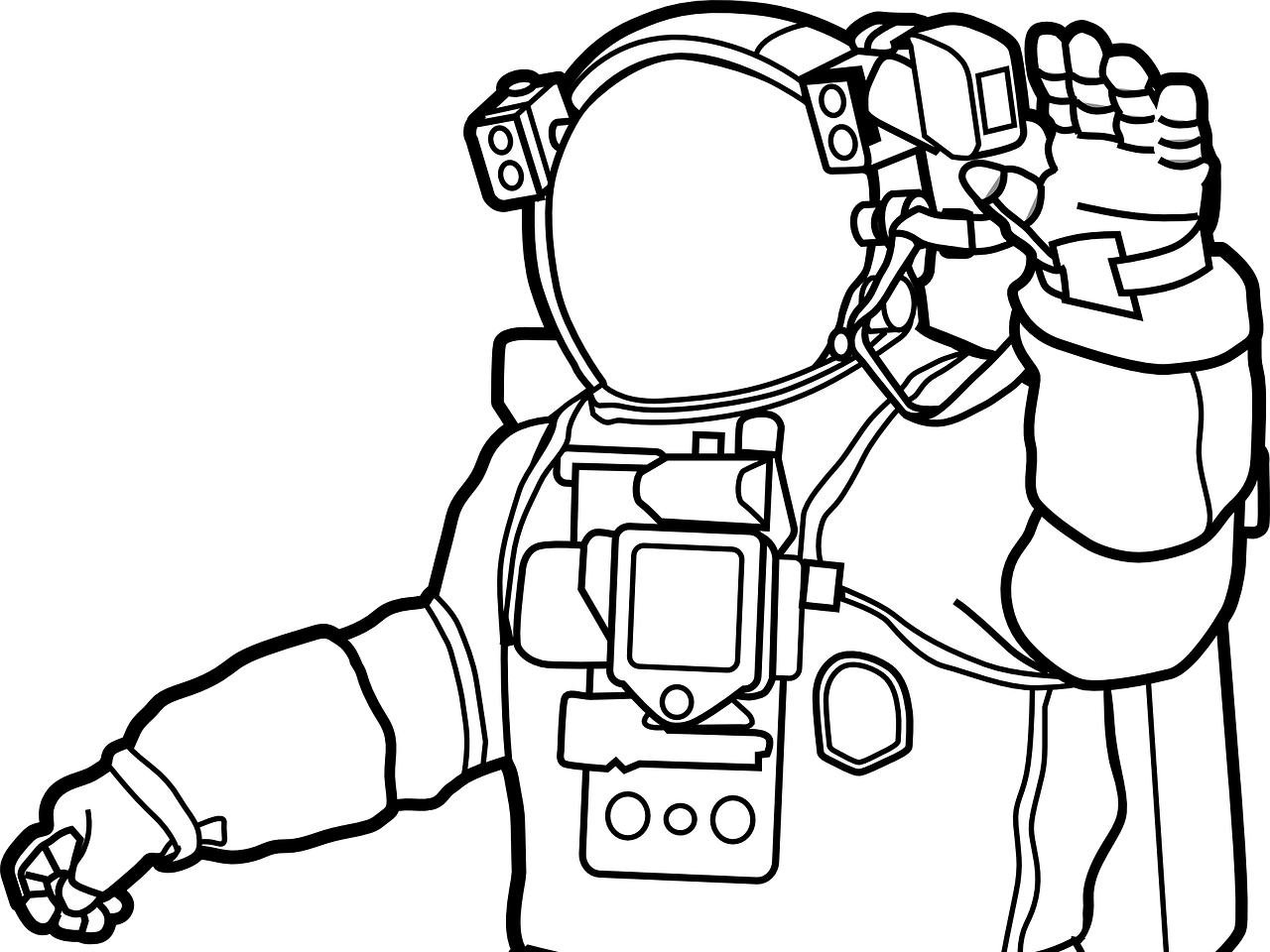El teléfono móvil expulsa un ruidito agudo desde la otra punta de la cama. Carlos levanta la cabeza y busca el despertador con un ojo entreabierto. Unos números incandescentes le gritan a la cara que son la cuatro de la madrugada pasadas. Hace tan solo un par de horas que se ha acostado recién salido del bar, donde había quedado con Pol para tomar una cerveza y ponerse al día. Una cerveza se había convertido en unas cuantas y ahora tiene la sensación pesada en el estómago del bebedor inconsciente.
Maldice la estirpe de quien le ha despertado y tienta la oscuridad buscando al culpable. La luz de la mesilla, las gafas (que inevitablemente acaban en el suelo), el cenicero y al cuarto intento consigue exhumar el teléfono.
Pulsa una tecla y la pantalla se ilumina.
Es un mensaje de Pol.
¿Quizás se ha dejado algo en su coche?
Abre el mensaje.
Al instante, una imagen se despliega en la pantalla. A primera vista no logra reconocer bien lo que ve. Cierra un ojo e intenta enfocar mejor. Ahora sí. Lo que ve es la imagen nítida de unos genitales masculinos. El pack entero. Butifarra y judías. Al parecer, después de dejarlo en casa, Pol ha decidido continuar con la fiesta por su cuenta y ahora se encuentra en un lugar muy oscuro de la noche.
Con esa imagen cincelada en la retina parece difícil que pueda volver a dormir. Ni siquiera parece prudente, así que agarra el despertador con una mano y se arrastra fuera de la cama. El tacto liso del pequeño aparato siempre lo reconforta. Mientras camina a oscuras, deja que la luz de su pantalla ilumine su paso. David le había dicho al regalárselo que nunca lo tendría que poner en hora, que se sincronizaba con no sé qué satélite chino, pero no son pocas las veces que aquel trasto le ha hecho llegar tarde al trabajo.
Carlos deja el despertador sobre la encimera de la cocina y se prepara un sándwich de atún. Oye unos a su espalda, se gira y ve a Óscar bostezando medio dormido.
—Siento haberte despertado, pequeño —dice Carlos—. ¿Tienes hambre?
Óscar no dice nada, tal vez porque todavía está demasiado dormido, o tal vez porque Óscar es el gato de su hermana pequeña, al que cuida mientras ella está de viaje en Vietnam.
—¿Quieres que te prepare uno? —le ofrece mientras dispone dos rebanadas más de pan sobre la encimera. Óscar se limita a mirarlo fijamente con esa mirada de aborrecimiento velado que todos los gatos dedican a sus humanos.
Carlos vive solo desde hace tres años en un pequeño piso de dos habitaciones. Cuando David murió, le había parecido más práctico vivir cerca del trabajo y, ya de paso, alejarse de los recuerdos.
—Bon apetite.
Le deja un plato en el suelo delante de Óscar. El gato olfatea el sándwich. Se lo piensa un rato, luego da media vuelta sin más y vuelve perezosamente al dormitorio.
—No sabes lo que te pierdes —dice Carlos antes de pegar un buen bocado al sándwich.
Su móvil vuelve a sonar. Esta vez es una llamada. Decide que es mejor no jugársela.
Se abre una cerveza, que al fin y al cabo ya es sábado, y se deja caer sobre el sofá. Rescata el mando del televisor de entre los cojines y lo enciende. Cambia de canal varias veces entre bocado y trago, hasta que encuentra un programa de supervivencia, uno de esos donde un zumbado se pasa tres días en medio de la selva comiendo insectos y bebiendo su propia orina.
De vez en cuando sus ojos se despegan de la pantalla y deambulan sin rumbo hasta posarse en los números del despertador. Su luz verdosa compite con la del televisor para iluminar el pequeño pedazo de mundo al que Carlos llama hogar.
No tarda en dormirse de nuevo y esta vez sueña.
Sueña que está tumbado en una playa y ve a un chico salir del agua y caminar hacia él a cámara lenta, casi flotando sobre la arena. El agua del mar es de un azul casi esmeralda y pulsa con un brillo eléctrico. El sol le desdibuja el rostro al chico. Lleva puesto el mismo bañador que llevaba Daniel Craig en Casino Royale, solo que a él le queda infinitamente mejor.
—Por fin te he encontrado—. El chico levanta la mano derecha y se pone el dedo índice sobre la sien—. ¡BANG! —grita y acto seguido el cráneo le estalla en un arco iris de colores, sangre y fragmentos de materia gris.
Con el disparo, Carlos abre los ojos y lo primero que ve es el despertador.
La pantalla es un galimatías centelleante de símbolos que no tienen ningún sentido para él. Los observa cambiar y retorcerse en la pantalla negra una y otra vez. En la televisión, el superviviente muestra a la cámara una larva enorme que se retuerce en su mano. Sin pensárselo dos veces se la mete en la boca y la mastica como si nada. El pobre bicho estalla en la boca del tipo y la cámara se acerca para mostrarlo todo en glorioso HD.
Carlos se levanta aturdido. Le cuesta horrores caminar sin tambalearse. La cicatriz de la pierna le duele, señal de que no tardará en ponerse a llover. Agarra el despertador y lo zarandea.
—Maldito trasto de mierda.
—Si no te gustaba tu regalo, solo me lo tenías que decir.
Es entonces cuando la ve, una figura que lo observa entre las sombras de su piso. David está plantado en la puerta del dormitorio, su mirada fija en él con unos ojos terriblemente familiares. El cerebro se le parte en dos y sus recuerdos se vuelven el reflejo de un espejo quebrado. De repente es capaz de recordar una vida donde David murió en el accidente, una vida donde él ha dedicado tres años a olvidar. Pero al mismo tiempo puede recordar una vida donde los dos han pasado cada día de su vida juntos, durmiendo juntos, duchándose juntos y vistiéndose juntos cada mañana.
—Carlos, ¿te encuentras bien?
Carlos se mira la pierna. La cicatriz sigue ahí. El accidente ocurrió. ¿David sobrevivió?
—Sí, sí… ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
—Me he despertado y no estabas en la cama. He escuchado la televisión…
—No… quiero decir… aquí. Cuánto tiempo hace que vives aquí.
David sonríe y a Carlos se le hiela la sangre.
—Carlos, llevamos tres años viviendo en esta caja de zapatos. Y no ha pasado un solo día que no haya intentado convencerte de que busquemos un lugar más grande para los dos.
La luz de la televisión ilumina los pies de David, que parecen volverse translúcidos. Su silueta se funde con la noche, como una fotografía antigua y desenfocada. Pero Carlos lo puede ver. Puede percibir la presencia sólida de un cuerpo humano frente a él.
Da un paso en dirección a David. Otro. Y otro.
—No pasa nada —le susurra David.
Carlos se acerca más. Una idea surge en su cabeza. Besarlo. No recuerda el último beso que compartieron. Antes de darse cuenta tiene ya ambas manos en su cintura. La nota sólida y fría como la noche. Carlos se acerca a sus labios sin cerrar los ojos. Cada vez más cerca. Cada vez más convencido, hasta que…
Aire. Nada más que aire. David ya no está y Carlos vuelve a estar solo. El despertador suelta un pitido agudo al sincronizarse con el satélite chino.
Son las seis de la mañana.